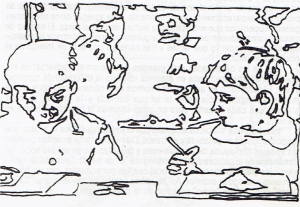Autorregulación en el aprendizaje. Aproximaciones desde el aula y la investigación
El marco de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de ayudar a nuestros estudiantes a aprender de forma autónoma, a transferir sus conocimientos a contextos nuevos y a construir aprendizajes que les permitan adaptarse a las necesidades de los tiempos de emergencia. Asimismo, hemos podido confirmar que las estrategias que les permiten desempeñarse con mayor autonomía a la hora de aprender no surgen en forma espontánea, sino que requieren de un proceso de enseñanza explícita y premeditada con tal fin. En este contexto nos proponemos presentar el concepto de autorregulación, estrechamente vinculado a la posibilidad de desenvolverse con autonomía en contextos educativos. A las características salientes del concepto, les sumaremos algunas experiencias que hemos ido recogiendo a partir de la investigación y de nuestro trabajo en el aula. Con estos apuntes esperamos alimentar la reflexión sobre nuestras propias prácticas y ofrecer algunas herramientas que la investigación en autorregulación del aprendizaje puede aportarnos
Bases biológicas del aprendizaje
El marco en que se inscribe este trabajo es la temática de las Dificultades de Aprendizaje, más específicamente, las Bases biológicas del aprendizaje.
Para ello, uno de los nuevos campos de estudio es la Neuropsicología que vincula la base biológica, el aprendizaje y los componentes emocionales y sociales del individuo en forma interdisciplinar, con el campo de estudio de las Neurociencias.
«Se puede definir la Neurociencia como el ámbito interdisciplinar que estudia diversos aspectos del sistema nervioso: anatomía, funcionamiento, patología, desarrollo, genética, farmacología y química con el objetivo último de comprender en profundidad los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano (Mora y Sanguinetti, 1996).» (apud Portellano, 2005:3)
La Neuropsicología estudia las relaciones entre conducta y cerebro, considerando cómo las lesiones cerebrales afectan las funciones cognitivas
y las acciones comportamentales del individuo (cf. Portellano, 2005). Además de cambios físicos, el sistema nervioso lesionado genera trastornos
cognitivos que afectan a funciones básicas de la persona: pensamiento, memoria, lenguaje o la regulación del comportamiento.
Difiere de otras neurociencias conductuales por su objeto de estudio, ya que se centra «en el conocimiento de las bases neurales de los procesos
mentales complejos» (idem, p. 6). Su muestra de investigación son seres humanos y las funciones complejas de la especie, tales como memoria, pensamiento, lenguaje, funciones ejecutivas, motricidad, percepción.
Así, se apunta a dar respuesta a la interrogante: ¿cómo se comunica el sistema nervioso central? Debemos abordar conceptos relacionados a los componentes del sistema nervioso.
En todos los organismos es posible la presencia de vida por la existencia de actividad nerviosa, o de un sistema nervioso que colabora con su supervivencia. Hay que agregar que las neuronas son las responsables de la excitabilidad y la plasticidad –capacidad de variar la respuesta según el sentido que tenga la supervivencia–. La vida acontece por la existencia del sistema nervioso, por lo que su organización, su función y su estructuración determinan la conservación de un ser vivo.
Menos es más. La comprensión profunda como objetivo educativo
Hoy más que nunca, la pregunta por el sentido de la escuela aparece en todos los debates educativos. ¿Cuáles son los grandes propósitos de la
educación? ¿Qué tipo de niños, niñas y jóvenes nos proponemos formar? ¿Qué grandes aprendizajes esperamos que los estudiantes logren en los años que transitan la escuela?
La respuesta no es única, y mucho menos sencilla. Pero en este artículo espero aportar una visión que ayude a mirar con una lupa potente nuestra
práctica cotidiana y, a partir de ahí, empezar a recorrer el camino de la transformación pedagógica en cada aula y cada institución.
Seguramente estemos todos de acuerdo en la necesidad de que la escuela asegure cierto cuerpo de conocimientos clave para la vida, que forman
parte de nuestro acervo cultural compartido. Y seguramente coincidamos también en que esos conocimientos (al menos hoy) están estipulados por
los programas de las distintas asignaturas y áreas curriculares. Sin embargo, las investigaciones nos muestran que, en la práctica, los alumnos egresan de la escuela como portadores de un saber superficial, fragmentado y poco relevante (Fiszbein, Cosentino y Cumsille, 2016); como conocedores de datos, hechos y procedimientos que logran repetir, pero sin entender del todo ni utilizar para resolver problemas o tomar decisiones en la vida real.
Pero hay algo peor; año a año, los estudiantes se van acostumbrando a que aprender es eso: entender de forma parcial, o recitar “como loros” cosas que no les terminan de cerrar. Al hacerlo, van construyendo un hábito de la no comprensión, que luego es difícil de desaprender.
Si buscamos que los alumnos comprendan en profundidad un cierto tema, no alcanza con explicarlo claramente. Tendremos que combinar nuestras exposiciones y explicaciones con actividades que promuevan un trabajo intelectualmente activo por parte de los alumnos, como las experiencias vivenciales, lecturas guiadas por preguntas “para pensar”, debates en los que se pongan en juego diferentes posturas y argumentos respecto
de un tema, resolución colaborativa de problemas, investigaciones guiadas sobre preguntas escritas, y oportunidades para la reflexión sobre el aprendizaje y la autoevaluación.
Algunas consignas que nos pueden ayudar a pensar actividades en este sentido son: ¿cómo podrían explicarle con palabras propias lo que aprendieron a un nene más chiquito o a la abuela que no conoce el tema? ¿Cómo podrían representarlo con un dibujo o con una imagen? ¿En qué situaciones se puede usar eso que aprendieron? ¿Pueden relacionarlo con algo que les haya pasado en sus vidas? ¿Qué cosas sobre el tema ya sabían desde antes y qué cosas de las que aprendieron fueron nuevas? ¿Qué preguntas nuevas se les ocurren hacer sobre ese tema? ¿Qué nuevas cosas les dan ganas de saber?
Todo esto lleva tiempo, claro. Pero es un tiempo bien invertido. Porque comprender amplía nuestra mirada, nos ayuda a ver más lejos y a sentirnos parte de algo más grande, que nos trasciende. Nos da un nuevo par de lentes para entender el mundo. Nos permite construir una plataforma de despegue para seguir aprendiendo siempre y, así, prepararnos lo mejor posible para la vida que elijamos tener.
¿Y si...jugamos? Juego, enseñanza, aprendizaje, convivencia, una manera distinta...
El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones incluso como herramienta educativa. Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas.
En el año 2017, en nuestra escuela se realizaron actividades de construcción de juegos en cuarto y quinto grado, con dos fines fundamentales:
► Mejorar la convivencia a la hora del recreo.
► Generar conciencia sobre el cuidado del ambiente y la reutilización de materiales.
Con material reciclado se elaboraron baleros, un futbolito, distintos juegos para embocar y conteo de puntos. En el patio del recreo se pintaron los tableros de cuatro en línea y de ajedrez. Las piezas están a disposición en el recreo y los niños se organizan para jugar con estos tableros gigantes. También se generaron tableros pequeños de damas, cebollitas y ta-te-ti, con sus respectivas instrucciones.
Este año, la escuela se embarca en otro aspecto: los juegos de mesa universales y multiculturales, que atiendan a aspectos como la estrategia, la utilización de análisis retrospectivos y prospectivos, juegos alejados en el tiempo y en el espacio, pero compartidos por distintas culturas, en diversos tiempos históricos.
Condiciones adversas de existencia en relación al aprendizaje
Hace más de 30 años que organismos internacionales han reconocido y reclamado atención sobre la existencia de vastos sectores de la población que no tienen acceso a condiciones de vida que le permitan su pleno desarrollo. Los resultados a la vista muestran la ineficacia de las acciones emprendidas. Crecen las poblaciones de alto riesgo social: los niveles de cobertura sanitaria, pedagógica y de vivienda no mejoran, algunas experiencias positivas han provenido del área no formal.
Una experiencia personal. Aprendizaje - enseñanza de lectura y escritura a niños con discapacidad intelectual
Queremos destacar que nuestro trabajo se centra siempre en programas personalizados, que comienza y se desarrolla según el potencial de cada niño.
Hemos oído a veces decir, que la diferencia en el aprendizaje entre el niño normal y un discapacitado leve es que éste aprende más lentamente. ¡Cuán equivocados están! Empezando que todos aprendemos de forma diferente. En estos niños quizá las diferencias sean más notables. Hay niños discapacitados intelectuales que poseen una gran memoria; otros por el contrario la tienen muy escasa....
Nadie duda, que la adquisición de la lectura y lectura constituyen por sí solas, los aprendizajes básicos de la enseñanza primaria. Si un niño con inteligencia normal o con retraso leve pasa por la escuela y sale analfabeto (¡cuántos casos hay!) la escuela no ha cumplido con su obligación primordial. Nos guste o no, la escuela ha sido, es y será una institución esencialmente alfabetizadora.
Aprendiendo a leer
Trabajo presentado en el N°63 (agosto- 1989) de la revista Relaciones.
En 1985, en nuestro país se realizaron jornadas de trabajo sobre “Enseñanza, cultivo y desarrollo de la lectura en el Uruguay” y la tónica no estuvo puesta en el método de la enseñanza de la lectura, sino en la estimulación para aprender a leer.
Carbonell de Grompone afirmó que no hay un método que aventaje a otro, no hay un método ideal para todos los niños.
Lo ideal sería aplicar una batería de métodos, tener grupos de control, pasar a un alumno que presente dificultades con un método a otro. Es decir, que no hay métodos y que no se oponen entre sí.
No hay una edad fija para este aprendizaje sino un momento propicio. Hay niños precoces para aprender a leer y niños lentos, pro todos necesitan la adquisición previa del lenguaje, que implica haber adquirido la función. Un aspecto que beneficia la lectura es contar el niño con un ambiente que estimule la lectura. ¿Acaso el medio que encuentran los niños entre nosotros representa un estímulo suficientemente bueno?
Cuando modificar es un desafío enorme...
Este artículo considera aportes de la Psicología a la Didáctica de las Ciencias. Desde hace tres décadas existe una vasta línea de investigación sobre las llamadas ideas previas, concepciones alternativas, teorías implícitas; y una línea didáctica francesa lo hace sobre los obstáculos epistemológicos. Sabemos que las primeras son conocimientos significativos, mayormente erróneos y sumamente resistentes al cambio. Si bien se cuenta con un importante registro que incluye distintas temáticas, y abarca diferentes edades y culturas, poco se avanzó en cómo considerarlas al organizar la enseñanza.
Encontramos desarrollos teóricos que analizan distintas modalidades de cambio conceptual, otros de cambio representacional, de reestructuración cognitiva y aun quienes fundamentan la separación de contextos.
Quienes enseñamos, seguimos “encontrándonos” con ellas a diario e intentando distintas estrategias y recursos sin mayores avances. Por eso nos pareció oportuno traer nuevamente la temática y aportar otros análisis que esperamos útiles para nuestra labor.
Nos interesa compartir un modelo de aprendizaje desarrollado por la Dra. Lydia R. Galagovsky (2004). Si bien acercaremos las ideas fundamentales a través de la transcripción de algunos párrafos, resulta imprescindible la lectura completa de sus dos artículos. Su postura es no restringir la aparición de las ideas previas, sino anticiparlas posibilitando la construcción de conocimiento a la de relacionar la nueva información con los “conceptos sostén” adecuados, existentes en la estructura cognitiva del alumno.
EL proceso de aprendizaje del acto gráfico desde un abordaje psicomotriz
La noción de cuerpo y corporeidad, y su relación con el aprendizaje y el gesto gráfico, es una temática plausible de ser abordada desde varias disciplinas. Lo que variará será el énfasis que se ponga en uno u otro de los siguientes aspectos: el proceso de aprendizaje del acto gráfico, los mecanismos puestos en juego para dicho aprendizaje, los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en el mismo, la calidad del grafismo, las vicisitudes del desarrollo motor, la historia corporal del niño que se enfrenta al acto gráfico. Este trabajo, se realiza desde un enfoque psicomotriz, pretendiendo centrarse en el cuerpo del niño, y en cómo y desde y a través del mismo se transita por procesos de aprendizaje, dentro de los cuales se encuentra el acto gráfico.Para ello, se desarrollarán tres ejes temáticos: noción de cuerpo, cuerpo y aprendizaje y el cuerpo en el gesto gráfico.
Enseñar a los niños "esa cosa llamada ciencia" Pensar la enseñanza desde el aprendizaje
El presente material pretende ser la continuación de dos artículos que han sido publicados en el año 2012, en la revista.
En este trabajo, se retoman las ideas de los artículos anteriores (en Revista 111, de Adúriz-Bravo y en la 112, de Blanco); y se aportan más elementos para ayudar a pensar y permitir el sano debate. Se tiene la firme convicción de que los docentes deben profesionalizarse cada vez más, y ello supone asumir el compromiso de lo que se hace en el aula con los niños. El responder por qué se hace lo que se hace y desde qué lugar, debe ser un ejercicio habitual de quienes ejercen la docencia. Para poder tomar posición, es necesario tener teoría y poder explicitarla, aspecto este que -nos dice la realidad- muchas veces está muy debilitado.
En la primera parte del artículo se retoman las dimensiones teóricas que están detrás de cualquier situación de enseñanza. Entre esas dimensiones nos encontramos con la mirada epistemológica, la que permite establecer comentarios sobre lo que plantean Adúriz-Bravo y Blanco, cada uno desde su lugar.
En la segunda parte, y en relación con lo anterior, se detiene a preguntarse por qué deberíamos pensar la enseñanza desde el aprendizaje, como forma explícita de intentar, desde la planificación, la clara definición y, por consiguiente, mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños. Para ello se analizará un ejemplo de tradición escolar.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO