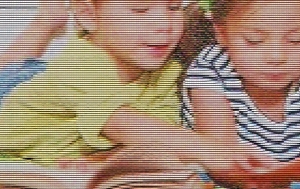Escribir y leer para consultar el mundo. Animales autóctonos del Uruguay
El presente trabajo fue elaborado en el marco de la evaluación certificativa del Diploma en Alfabetización Inicial CLAEH-CEIP (edición 2019).
El proyecto se inscribe en el marco de la alfabetización como un conjunto de prácticas escolares que contemplan el aprendizaje tanto del código
(sistema de escritura) como del lenguaje escrito, las formas de decir en diversos géneros y en situaciones sociales variadas.
En consonancia, la lectura y la escritura se conciben como prácticas sociales y culturales. Esto determina que la enseñanza de estas prácticas se
organice en torno a situaciones similares a las que se desarrollan en el contexto social; prácticas que, para muchos niños, solo sucederán en la escuela (cf. Molinari y Brena, 2008). De este modo, la planificación de las cuatro situaciones didácticas fundamentales –lectura a través del maestro, lectura por sí mismos, escritura a través del maestro y escritura por sí mismos– provee un espacio relevante para el aprendizaje de interacciones diversas con la lengua escrita (Kaufman, 2010). A través de estas, los niños transitan por la experiencia de participar en las prácticas de lectura y escritura de su cultura y, a su vez, en ese tránsito participan de un tiempo detenido para pensar las reglas que rigen la escritura como expresión de una función psíquica superior, el lenguaje escrito, materializado en la lengua escrita.
Los portadores de texto en el primer nivel ¿Cómo transformarlos en fuentes de información?
Ferreiro (2010:64) considera a la alfabetización como un largo proceso que comienza mucho antes del ingreso a la escuela primaria, cuyo objetivo es
la formación de ciudadanos que puedan circular con confianza, curiosidad y sin temor en el complejo entramado de la cultura escrita.
Esta forma de entender la alfabetización nos hace pensar en el rol que cumple la institución educativa como espacio que debe garantizar que todos
los niños puedan participar de situaciones en que leer y escribir se transformen en prácticas con sentido.
La referencia a estas prácticas se hace en un sentido amplio, la lectura y la escritura no solo ligadas al sistema de escritura alfabético, sino también a
las escrituras matemáticas. Una de las condiciones fundamentales para que estas prácticas estén orientadas por propósitos comunicativos, es decir, que respondan a situaciones reales, es la de promover, dentro de la escuela, espacios “alfabetizadores” de ambos sistemas de representación.
Nemirovsky (2009) promueve que estos espacios sean ambientes «donde los objetos y modos de actuar, propios de la cultura letrada, estén presentes diariamente». La autora sostiene que al referirnos a los textos, debemos seleccionar aquellos de circulación social como: libros, revistas, periódicos, folletos y documentos. En este sentido, Ferreiro (1982:128) aporta que «la escritura existe inserta en múltiples objetos físicos en el ambiente...». Los objetos físicos que menciona esta autora son los llamados portadores de texto, pues el objeto físico “porta” lo escrito o constituye el soporte físico de la escritura. Es importante aclarar que la sola presencia de los textos y de los niños no transforma el aula en un espacio alfabetizador. Dentro de la amplia gama de textos también se encuentran una serie de escritos que están circunscriptos a la realidad del aula como nombres propios, abecedario, banda numérica, calendario, grilla y banco de datos.
Este artículo pretende reflexionar sobre la presencia de los textos que pertenecen a la realidad de las aulas del primer nivel, para profundizar sobre su
uso y su valor didáctico dentro de las propuestas. La finalidad es hacer foco en el uso de las fuentes de información como herramienta a la que el niño puede recurrir de forma autónoma para resolver problemas y producir nuevas escrituras. Se aborda la intervención docente como condición necesaria que contribuye en el proceso de transformación de un portador en fuente de información.
Intervenciones docentes. Y reflexión sobre el sistema de escritura
A pesar de que parece existir un consenso sobre la importancia de superar una concepción de alfabetización que se restrinja solamente al conocimiento del sistema de escritura y que, por lo tanto, incluya los desafíos que implica saber leer y escribir en nuestro mundo actual, todavía persiste un debate en el campo de la didáctica de la alfabetización inicial acerca de cómo plantear en la escuela los primeros aprendizajes sobre la lengua escrita. Estos debates están centrados, en algunos casos, en una revisión crítica de los enfoques (Castedo y Torres, 2012; Marder y Zabaleta, 2014; Vernon,
2004), y en otros casos también en el análisis de los resultados de intervenciones específicas (De Mier, Sánchez y Borzone, 2008; Marder, 2011; Grunfeld, 2012; Scarpa, 2014). En versiones muchas veces simplificadas, dentro de los ejes de este debate continúan teniendo vigencia tanto el papel que cumple la llamada conciencia fonológica en la comprensión del principio alfabético de nuestro sistema de escritura como una supuesta polarización activo-pasivo en el rol del maestro.
Desde la investigación psicolingüística y la didáctica de la alfabetización inicial, fundadas en un enfoque psicogenético sobre la adquisición de la lengua escrita, se plantea que aprender a leer y a escribir implica un proceso de reelaboración de la lengua que los niños hablan. Es en las situaciones de producción y de interpretación de la lengua escrita donde los niños encuentran la posibilidad de recorrer un camino de objetivación de la lengua oral.
Sigue siendo pertinente, entonces, repensar cómo concebimos esa «reconversión del lenguaje de un instrumento de acción en un objeto de pensamiento», que supone aprender a leer y a escribir en la escuela primaria. Es decir, ¿las correspondencias grafo-fónicas que nos proponemos “mostrar” a los niños preexisten al acto mismo de aprender la lengua escrita?, ¿o es nuestro sistema de escritura alfabético el que determina “una” forma de analizar ese continuo del habla que los niños ya usan en situaciones de comunicación?
El trabajo de intervención reseñado durante el proceso de escritura de los niños por sí mismos da cuenta de acciones planificadas y sistemáticas por parte de la maestra. Su propósito principal es promover en los niños, reflexiones sobre el sistema de escritura y su relación con la lengua oral. Se trata de un principio que siempre estuvo presente en las propuestas constructivistas: «Concebir que la reflexión sobre las unidades menores de la escritura –palabras y letras– y su relación con la oralidad puede resultar de procesos de reflexión progresiva del alumno, a través de transitar por situaciones propuestas por el docente con intervenciones específicas para propiciarla, es un principio básico de la enseñanza desde una perspectiva constructivista en sentido estricto que toma la teoría psicogenética de la adquisición de la escritura como disciplina de referencia.» (Castedo, 2014:43)
Todavía queda mucho por aprender de las prácticas de enseñanza de la alfabetización inicial. Pero durante más de tres décadas hemos acumulado mucho conocimiento didáctico para planificar y realizar propuestas de enseñanza (con intervenciones sistemáticas y validadas en aula) que, a su vez, consideran los procesos constructivos infantiles.
¿Cómo leen los niños que leen? Una mirada desde los inicios de la alfabetización
Hablar de lectura es hablar de prácticas sociales e históricas de lectura, propias de sociedades con diversas y cambiantes formas de organización política, economías de producción y circulación de los textos, prácticas de legitimación, manipulación o censura de lecturas. Como sostienen Cavallo y Chartier (2001:63): «la lectura no es una invariante antropológica sin historicidad».
A lo largo de la historia se han ido produciendo cambios al respecto de qué se lee, en qué soportes se lee, qué sectores de la sociedad tienen acceso a la lectura, quiénes determinan qué se puede leer y qué no. La concepción que sostiene que el acceso a la cultura escrita –y, por lo tanto, la posibilidad de aprender a leer– es un derecho de todos los ciudadanos para garantizar la vida democrática es apenas la conquista –parcial– de un principio reciente en la historia de nuestros Estados-nación.
Por otro lado, hablar de lectura es mucho más que hablar de la posibilidad de reconocer las palabras escritas; la lectura es un proceso de construcción y de interacción entre los lectores, los autores y los mundos postulados por los textos.
La lectura no es ajena para los niños que todavía no “saben leer de manera convencional”, pues ellos pueden poner en juego estrategias para anticipar el contenido del texto, formular hipótesis e inferencias sobre lo “no escrito”, establecer constantes interacciones entre el texto y el contexto verbal que provee la maestra, y también centrarse en la información que provee el texto.
No debemos olvidar que aún «el drama de muchísimos niños es que, no habiendo contado con interpretantes en sus primeros años, al llegar a la escuela tampoco los encuentran. (...)
Para que los niños puedan reconstruir el sistema de escritura así como las prácticas sociales de lectura, es necesario proponer situaciones de lectura desde
los inicios de la alfabetización y la escolaridad, situaciones que permitan que circulen las lecturas –más o menos convencionales– de los niños, y que a partir de las intervenciones docentes se propicie una coordinación progresiva de la información disponible y una “centración” cada vez mayor en el texto. De esta forma podemos
restituir al acto de lectura en la escuela, la magia y el desafío que implica para los niños acceder a la cultura escrita de su lengua.
Situaciones didácticas de lectura en el primer nivel. Lectura de títulos en fichas de biblioteca
Una primera versión de este trabajo se presentó en el marco de la Maestría en Escritura y Alfabetización (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata) para el Seminario “Didáctica de la alfabetización inicial I”, a cargo de A. López, L. Peret, Y. Wallace. Colaboradora: M. Castedo.
Se realiza el análisis de un registro que constituye una situación didáctica de lectura muy interesante en torno a la biblioteca de aula, ya que permite profundizar tanto en aspectos puntuales de la situación didáctica en sí (claros propósitos sociales, trabajo en contenidos sobre el sistema de escritura y quehaceres del lector) como en las condiciones didácticas que favorecen la alfabetización inicial (fundamentalmente en las intervenciones docentes que permiten la coordinación de distintos tipos de información por parte de los niños para lograr interpretar y localizar información específica, leyendo).
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO