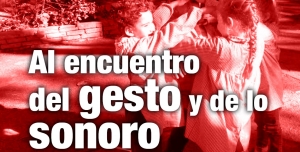Su nombre y los nombres de los otros
¿Qué es trabajar con el nombre propio en el Primer Nivel y en Nivel Inicial?
► ¿Para qué es importante?
► ¿Qué intervenciones docentes son importantes?
► ¿Por qué?
► ¿Cuál es la fundamentación teórica para realizar determinadas acciones y para no realizar otras?
¿Por qué el nombre propio?
A lo largo de la historia y en todas las culturas (ágrafas o no), el nombre tiene un estatus especial, permite a una sociedad designar a cada uno de sus miembros como un individuo singular y, a su vez, a través del nombre, los individuos forman parte de una estructura específica (Christin, 2001 cf. Grunfeld, 2004a).
Existen estudios de antropólogos y lingüistas que parecen revelar que la necesidad de escribir nombres ha sido el principal motor para la fonetización
de la escritura.
La lectura y la escritura del nombre propio constituyen una actividad habitual en los jardines y en los primeros grados de las escuelas de nuestro país.
Ferreiro (cf. Ferreiro et al., 1979) señala que es una escritura singular con una fuerte carga emocional respecto a otras escrituras más neutras, dado que el nombre es parte de nuestra identidad. El nombre propio se constituye en una valiosa fuente de información para el niño.
Mi yo en el grupo
El abordaje de un contenido nuevo para un grupo de niños, en este caso de Nivel Inicial Cinco años, implica la toma de decisiones para poner a andar el proceso de enseñanza.
El primer desafío consiste en conocer el grupo, saber qué saben los niños de lo que se pretende enseñar y concretar una planificación adecuada con el diseño y/o formato que permita pensar en “cómo” se llevará adelante la propuesta.
En esta oportunidad se compartirá el trabajo pensado en el Área del Conocimiento Social, en el campo: Construcción de Ciudadanía (Ética). Contenido: La identidad de género – “La amistad entre géneros”.
En una primera etapa de toma de decisiones se optó por planificar una secuencia debido a que es la modalidad que permite tomar el contenido, pensar en él, analizarlo y determinar qué conocimientos están involucrados a la hora de apropiarse del conocimiento que se pretenda enseñar.
Al considerar los significados y aspectos que contempla el contenido, se hace necesario estructurar el proceso de enseñanza de acuerdo a las características del grado con el que vamos a trabajar, fijando la mirada en la contextualización de cada uno de los conceptos que de él se desprenden:
► Tenemos un cuerpo propio que tiene un nombre.
► Un género por construir.
► Un cuerpo que se comunica, que expresa sentimientos.
► Un cuerpo con imagen corporal, es decir, una estructura psíquica que tiene que ver con la representación mental, consciente e inconsciente, del propio cuerpo.
► Un cuerpo con esquema corporal que incluye la percepción postural del cuerpo, la imagen tridimensional que todos tenemos de nosotros mismos.
► Un cuerpo que tiene igualdades y diferencias con el cuerpo del otro.
Al encuentro del gesto y de lo sonoro. Secuencia interdisciplinar
El presente artículo se comparte una secuencia de actividades pensadas y realizadas en un grupo de Nivel Inicial Cinco años. La secuencia tiene un abordaje interdisciplinario, en el cual recurrimos a un cuento que nos motiva a interpretarlo teatral y musicalmente. Es así que en las actividades se ponen en juego contenidos de teatro y de música; en ocasiones prima una sola de las disciplinas, y en otras son fundamentales las dos
para resolver la propuesta.
Se buscó abordar el lenguaje del gesto en teatro mediante el trabajo con la figuración mimada que, como plantea Lecoq (2003), consiste en representar con el cuerpo los objetos, las arquitecturas, el mobiliario.
En música investigamos las cualidades del sonido a partir de experiencias sonoras. Celentano, Zerpa y Brum (1996) plantean abordar el universo sonante despojándolo de toda abstracción (notas, pentagramas, figuras, clave...), valorando la experiencia con el sonido.
La acción fue el criterio que primó para la selección del cuento utilizado en esta secuencia, motivando la investigación de movimiento, gestos, desplazamientos y sonidos.
Los contenidos seleccionados no son solamente de Nivel Inicial Cinco años; se aprovechó la posibilidad que nos da el programa de realizar una lectura transversal de los mismos, y se eligió de acuerdo a los objetivos planteados.
A lo largo de la secuencia se van trabajando los tres ejes didácticos de la educación artística, ya que hay actividades de producción, apreciación y contextualización.
Como en toda secuencia, las actividades se organizan y jerarquizan de manera de favorecer las sucesivas aproximaciones a conceptos, habilidades,
procedimientos y actitudes. En cada propuesta se obtienen herramientas y conocimientos desde la vivencia, que se vuelven a poner en práctica o a resignificar en otra actividad.
Planificar y reflexionar sobre la enseñanza. Construyendo caminos
En la literatura específica acerca de la enseñanza encontramos muchas definiciones de planificación basadas en distintos paradigmas, referidos a diferentes épocas y contextos.
Adherimos a la concepción que sostiene que cuando un docente planifica, enseña y evalúa sus clases, pone en juego una serie de saberes que ha adquirido durante su formación inicial, y sigue adquiriendo en forma más o menos sistemática durante su desarrollo profesional.
Al mismo tiempo reconocemos los paradigmas que consideran a los docentes como profesionales reflexivos, investigadores de sus propias acciones y productores de saberes, que postulan que los cambios educativos solo son posibles si se teorizan las experiencias y se experimentan las teorías.
DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA MESA REPRESENTATIVA FEDERAL DE FUM-TEP
Boletín Síntesis: Un año de unidad y lucha en defensa de la escuela pública y nuestros derechos
El 2021 se presenta con características propias y distintivas, no obstante algunas líneas definidas, como el mantenimiento de la Emergencia
Sanitaria -decretada el 13 de marzo de 2020 y su agravamiento a partir de noviembre-; la implementación de las modificaciones establecidas por la Ley 19.889 (LUC), que al interior de la ANEP suponen la eliminación del Consejo de Educación Inicial y Primaria y pérdida del espacio de representación docente.
La aplicación de las políticas educativas establecidas por la ANEP en su mensaje presupuestal y los recortes aprobados en la Ley de Presupuesto en todos los rubros y en el salario son algunos de los principales aspectos a considerar en este comienzo de año.
A lo largo de la historia de nuestro país la defensa de la Educación y de la Escuela Pública ha sido una bandera sostenida por la clase trabajadora y el pueblo desde la reforma vareliana hasta nuestros días. El Sistema Educativo ha sido factor imprescindible para el ejercicio de la Democracia.
Cada vez que modelos autoritarios o dictatoriales se instalaron en el país intervinieron la educación pública, recortaron su presupuesto, atacaron su autonomía, menospreciaron la capacidad técnico – docente de sus profesionales, prohibieron la investigación, persiguieron y destituyeron.
Por ello reivindicamos una educación democrática y democratizadora, esto supone la práctica de la democracia desde la elaboración de políticas educativas hasta el ejercicio de las tareas de aula.
Para que esto sea posible es necesario que el Sistema Educativo Público sea AUTÓNOMO Y COGOBERNADO y que cuente con un presupuesto acorde a sus necesidades, no menor al 6% del PBI para ANEP y UdelaR.
Descargalo y leelo completo!
DECLARACION MESA REPRESENTATIVA FEDERAL FUM-TEP, ANTE EL COMIENZO DE CURSOS 2021
Arte Contemporáneo y Patrimonio. Proyecto de Artes Visuales “El mural en la escuela”
El proyecto se llevó a cabo con el grupo de Nivel Inicial Cinco años durante el año 2013 en una escuela de la ciudad de Montevideo.
Cuando se entra al vestíbulo principal de la escuela, un gran mural se presenta y se impone desde la altura. Figuras clásicas nos reciben con una escena en la que hasta las miradas menos entrenadas pueden vislumbrar huellas de otras épocas.
Oscuro, estropeado por humedades y otros malos usos que a lo largo de décadas se han hecho de los muros, al igual que otros tantos murales que habitan en edificios de nuestras ciudades, y que muchas veces son parte del olvido y de la invisibilidad, y en algunas pocas ocasiones pasan a formar parte de la memoria.
El mural, pintado por el pintor Jonio Montiel, a mí entender revela una interesante problemática que podría ser reflejo de un panorama más amplio: cuando una obra de arte ubicada en un espacio público es invisible ante los ojos de las personas.
A pesar de sus dimensiones y de su imponente presencia, el mural es poco visto, es común que pase inadvertido para muchos de los usuarios de la escuela tanto niños como adultos.
El sentido principal de este proyecto fue buscar visibilizar lo que era invisible.
El hacer visible suponía sacar a la luz la obra escondida, cuestionar este fenómeno de invisibilidad, ¿por qué no se ve?, ¿por qué no lo miramos?, ¿cuál
es su valor para hacerlo visible? ¿Por qué nadie sabe quién es su autor y por qué está allí?
Al momento de tomar decisiones...Hace horas que estamos planificando
En Educación Inicial tenemos tres documentos que enmarcan nuestro trabajo y que debemos articular. El programa escolar (ANEP. CEP, 2009), cuyos contenidos programáticos hemos de leer a la luz del Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los seis años (UCC/CCEPI, 2014), que señala ejes de trabajo, competencias y caracteriza la planificación; y del Documento Base de Análisis Curricular (ANEP. CEIP, 2016), que establece perfiles de egreso y que en el Área del Conocimiento de la Naturaleza señala tres dimensiones transversales indispensables para enseñar ciencias naturales: metodológica, epistemológica y cognitivolingüística, interrelacionadas conceptualmente entre ellas y con los contenidos disciplinares del área.
Pero además, la mirada a estos tres documentos la hacemos desde una institución educativa inserta en determinada comunidad y como maestras de un grado con cierto grupo de alumnos. Tarea totalmente situada y por lo tanto no generalizable. Es desde esta posición que compartimos parte del proceso constructivo, de selección y síntesis, que realizamos este año con relación a la enseñanza del concepto de ser vivo en los niveles Cuatro y Cinco años.
La planificación y sus aportes a las tareas educativas, los docentes y los niños. Las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas
Sabemos que la planificación es una herramienta que revitaliza las tareas de los educadores, siempre que sea concebida como una posibilidad de anticipar las propuestas de enseñanza, organizar los aprendizajes que se deciden promover y las propuestas a través de las cuales se espera abordarlos. Esta posibilidad de organizar permite alejarse de las improvisaciones vacías de sentido, para dar lugar a las decisiones educativas favorecedoras de los procesos y resultados educativos.
Resignificar la planificación como un anticipo creativo y dinámico de las acciones, nos devuelve la imagen de la fortaleza de un tiempo y un espacio para pensar acerca de nuestras decisiones, entablar lazos entre la teoría que pensamos y las prácticas que desarrollamos, encontrando la magia de tejer entramados que incluyan a nuestros alumnos, a nosotros, a las propuestas de enseñanza, a los aportes curriculares, para plasmar una planificación rica y favorecedora que incluye articuladamente todos sus componentes.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO