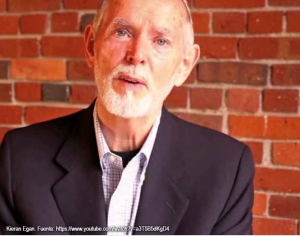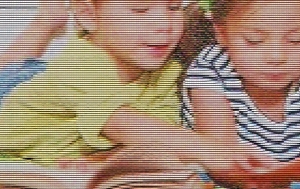¿Analfabeto científico? A nadie parece importarle, pero debería
Cuando nos solicitaron escribir sobre planificación surgieron muchas preguntas: ¿para qué si los maestros reciben pautas muy concretas desde la Inspección?, ¿qué escribir que no hubiésemos publicado ya?, ¿abordaríamos la planificación a nivel de la escuela o del aula?, ¿la planificación del área o de una disciplina?... En medio de estos intercambios, la infaltable catarsis. Pero al igual que en una sala docente, por último llegaron los acuerdos. Decidimos centrarnos en la planificación pensada desde la alfabetización científica.
«Estar alfabetizado en ciencias implica participar de las prácticas sociales que demandan conocimiento científico.» (Martins apud Meinardi, 2016:84)
La analogía entre el concepto de alfabetización y la enseñanza de las ciencias es interesante desde diversas dimensiones: la cultural, la sociolingüística, la histórica, la psicolingüística y la política. Dimensiones que han de reflejarse en las bases epistemológicas y pedagógicas de la enseñanza que planifiquemos.
Centrarnos en que dominen el conocimiento no es suficiente; es necesario un enfoque complejo que incluya, por ejemplo: las implicaciones sociales
y políticas de la ciencia y la tecnología, aspectos de epistemología de la ciencia, la realización de “pequeñas investigaciones”, conceder mayor importancia a los contenidos procedimentales y actitudinales, incluir conocimientos sobre los que la ciencia no tiene una única respuesta “válida” o en los que la ideología juega un papel importante...
No es sencillo pensar proyectando qué debe saber una ciudadanía responsable consigo misma y con la sociedad, pero hemos de intentarlo porque... nadie se avergüenza de ser un analfabeto científico, y debería.
¿Qué es necesario cambiar cuando estamos convencidos de su imperiosa necesidad? ¿Cómo lograrlo? La respuesta nos lleva necesariamente a que la selección de los contenidos es esencial: ¿qué consideramos que deben aprender, ¿para qué pensamos que lo tienen que aprender?
Entre la tierra y el cielo. La enseñanza de la escritura y intervención docente
Una tarea ineludible de la escuela es la enseñanza de la escritura: prácticas de enseñanza en las que estamos entre el producto esperado y el proceso realizado.
Un proceso por el cual nuestros alumnos transitan para poder apropiarse de las competencias necesarias y resolver con éxito las propuestas con las que los maestros pretendemos que sean parte de la cultura escrita.
Nuestro deseo es que estas experiencias con la escritura no se les conviertan en molinos de viento que deban enfrentar cual quijotes.
Recordemos que «La alfabetización constituye un proceso profundamente social» (Cano et al., 2006:20). Hablamos de niños competentes en el uso de la lengua, pero ¿qué es lo que los docentes necesitamos, transmitir? ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo? Y más aún, ¿somos conscientes de nuestro papel de mediadores entre nuestros alumnos y esa cultura?
En esa búsqueda didáctica y pedagógica me preocupa cómo organizamos las prácticas de la enseñanza de la escritura en la escuela y de qué manera damos cuenta de ellas, pues periódicamente, en los cursos de actualización en servicio, observo docentes preocupados y ocupados en este tema.
En las planificaciones de los maestros encuentro palabras como reescritura, proceso cognitivo, revisión... Sin embargo, cuando indago sobre las propuestas realizadas, estas no reflejan ese discurso teórico que considera a la escritura como un conjunto de procesos.
Estamos entre el “cielo” de las teorías y la “tierra” (o territorio) de nuestras prácticas de enseñanza y... en medio estamos los docentes (y los alumnos), parados, buscando caminos, observando desde abajo e intentando, de vez en cuando, surcar los aires.
Un cielo que en ocasiones nos parece inalcanzable, pero en otras lo sentimos como el paraíso cuando logramos “la bajada” a tierra y lo aplicamos en nuestras propuestas de aula. Y es el paraíso cuando vivenciamos el cambio, producimos avances y nos apropiamos de los saberes.
Es notorio que hay dicotomía en las prácticas de enseñanza, donde las propuestas tradicionales imperan en las consignas con las que invitamos a nuestros alumnos a producir textos escritos. Inclusive cuando nos atrevemos al planteo de borradores, nos quedamos sin saber qué hacer desde allí, cómo provocar desafíos y avances en su escritura. ¿Cómo intervenir?
¿Entendemos todos lo mismo cuando estamos hablando de intervención docente, específicamente en la escritura? ¿Qué pasa cuando analizamos las producciones escritas elaboradas por nuestros alumnos?, ¿dónde debemos hacer foco?, ¿miraremos el medio vaso lleno o el medio vaso vacío?
¿Realmente somos capaces de ver los logros y los aspectos que están en desarrollo en la escritura del niño como escalones en ese proceso, o solo seguimos “corrigiendo” los déficits encontrados en estas escrituras?
¿Hasta cuándo será el maestro el único destinatario de las composiciones escritas y, a su vez, el único “ojo experto” que diga, marque o subraye “errores” en las páginas de los cuadernos escolares?
La educación inicial... La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula
En términos generales, la educación es entendida como una práctica social que, asumiendo el encargo de la modernidad, implica el proceso donde el individuo se convierte en una persona social con capacidad ciudadana y de autonomía ética (cf. Casullo, 2002).
Pero más allá de este encargo de la modernidad, cuyo cometido central es pedagógico, resulta significativo establecer las variables psicológicas que forman parte de dicho proceso y que posibilitan el ejercicio de interactuar del individuo, la capacidad de ser y conocer, que tiene que ver con el proceso de subjetivación. «El sujeto es un ser siendo, devenir siempre abierto a procesos de subjetivación» (Anzaldúa, 2012:199). Este planteo conlleva la idea de un proceso permanente de construcción social cultural de adaptación a las exigencias de la sociedad.
Las diferentes instituciones educativas experimentan importantes cambios en la actualidad, ya que son parte de una sociedad donde la tecnología cumple un papel fundamental en la formación integral del individuo, produciendo nuevas subjetividades, formas de socialización y adquisición de conocimientos.
Las instituciones escolares han sido influenciadas por estas tecnologías. Las escuelas y jardines, instituciones formales que tienen como objetivo principal educar a los niños desde edades tempranas, enfrentan un gran desafío y tienen una responsabilidad al pensar y planificar sus prácticas educativas.
Actualmente, la Educación Inicial tiene un rol fundamental en el proceso de formación que transita el niño, ya que es una etapa de gran capacidad para el aprendizaje, la adquisición de conocimiento y de habilidades necesarias para continuar su educación.
El rol que tiene el docente es fundamental a la hora de pensar sus prácticas en el aula con un recurso tecnológico como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Hoy en día nos planteamos una nueva manera de alfabetizar, ya que es preciso que el niño se forme para enfrentar esta innovación en el modo de vivir el conocimiento y el aprendizaje. Frente a la existencia de la idea de una nueva forma de alfabetizar surgen posiciones de diferentes autores entre los que se destaca Roclaw (2008), quien plantea que en la actualidad es preciso referirse a la alfabetización digital, mientras que Ronaldi (2012) refiere a la existencia de una alfabetización múltiple.
Por ello es necesario pensar las prácticas educativas a partir de ese nuevo niño que ingresa a las aulas y que experimenta un particular interés frente a la computadora, mostrándose atraído e interesado por este recurso. Esto determina la necesidad de investigar y profundizar en el vínculo niño-docente-TIC.
Intervenciones docentes. Y reflexión sobre el sistema de escritura
A pesar de que parece existir un consenso sobre la importancia de superar una concepción de alfabetización que se restrinja solamente al conocimiento del sistema de escritura y que, por lo tanto, incluya los desafíos que implica saber leer y escribir en nuestro mundo actual, todavía persiste un debate en el campo de la didáctica de la alfabetización inicial acerca de cómo plantear en la escuela los primeros aprendizajes sobre la lengua escrita. Estos debates están centrados, en algunos casos, en una revisión crítica de los enfoques (Castedo y Torres, 2012; Marder y Zabaleta, 2014; Vernon,
2004), y en otros casos también en el análisis de los resultados de intervenciones específicas (De Mier, Sánchez y Borzone, 2008; Marder, 2011; Grunfeld, 2012; Scarpa, 2014). En versiones muchas veces simplificadas, dentro de los ejes de este debate continúan teniendo vigencia tanto el papel que cumple la llamada conciencia fonológica en la comprensión del principio alfabético de nuestro sistema de escritura como una supuesta polarización activo-pasivo en el rol del maestro.
Desde la investigación psicolingüística y la didáctica de la alfabetización inicial, fundadas en un enfoque psicogenético sobre la adquisición de la lengua escrita, se plantea que aprender a leer y a escribir implica un proceso de reelaboración de la lengua que los niños hablan. Es en las situaciones de producción y de interpretación de la lengua escrita donde los niños encuentran la posibilidad de recorrer un camino de objetivación de la lengua oral.
Sigue siendo pertinente, entonces, repensar cómo concebimos esa «reconversión del lenguaje de un instrumento de acción en un objeto de pensamiento», que supone aprender a leer y a escribir en la escuela primaria. Es decir, ¿las correspondencias grafo-fónicas que nos proponemos “mostrar” a los niños preexisten al acto mismo de aprender la lengua escrita?, ¿o es nuestro sistema de escritura alfabético el que determina “una” forma de analizar ese continuo del habla que los niños ya usan en situaciones de comunicación?
El trabajo de intervención reseñado durante el proceso de escritura de los niños por sí mismos da cuenta de acciones planificadas y sistemáticas por parte de la maestra. Su propósito principal es promover en los niños, reflexiones sobre el sistema de escritura y su relación con la lengua oral. Se trata de un principio que siempre estuvo presente en las propuestas constructivistas: «Concebir que la reflexión sobre las unidades menores de la escritura –palabras y letras– y su relación con la oralidad puede resultar de procesos de reflexión progresiva del alumno, a través de transitar por situaciones propuestas por el docente con intervenciones específicas para propiciarla, es un principio básico de la enseñanza desde una perspectiva constructivista en sentido estricto que toma la teoría psicogenética de la adquisición de la escritura como disciplina de referencia.» (Castedo, 2014:43)
Todavía queda mucho por aprender de las prácticas de enseñanza de la alfabetización inicial. Pero durante más de tres décadas hemos acumulado mucho conocimiento didáctico para planificar y realizar propuestas de enseñanza (con intervenciones sistemáticas y validadas en aula) que, a su vez, consideran los procesos constructivos infantiles.
Aporte al debate sobre la enseñanza de la lengua. Cinco ejes pensados desde la alfabetización inicial
Celebramos el debate porque es necesario. Nadie puede estar conforme con los resultados que estamos teniendo en los aprendizajes de la
lengua; claramente, nos interpelan. Las prácticas de enseñanza, las orientaciones técnicas en la materia, las políticas de formación docente
inicial y en servicio, los materiales escolares, son –en nuestra lectura– todas dimensiones del problema que necesitan ser evaluadas, revisadas,
criticadas y, seguramente, transformadas integralmente si queremos cambiar esta realidad.
En el colectivo cada vez recibimos más estudiantes y maestras noveles en busca de una formación para la alfabetización inicial que sienten como muy insuficiente en sus trayectorias previas.
También se suman más compañeras “experientes” que exploran y reinventan la metodología en sus aulas. Aparecen escuelas que asumen el ensayo en el ámbito institucional. Crece el movimiento con el transcurrir del tiempo...
Algo habrá entonces que merece ser compartido en una conversación honesta y abierta. Desde ese lugar, a continuación esbozaremos algunos ejes de nuestra propuesta metodológica, que pensamos pueden aportar a este debate.
Si de argumentar se trata... Una mirada desde las Ciencias Sociales
La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura –en otros términos, la alfabetización de los niños– han sido históricamente una preocupación escolar.
En el 4° Coloquio Político-Técnico llevado adelante por el ceip en febrero de este año, en su ponencia sobre enseñar y aprender a leer y a escribir, el referente educativo Sergio España priorizó y definió a la alfabetización como un desafío político, técnico y pedagógico. Esta mirada acerca de la temática nos involucra y responsabiliza de la puesta en marcha de dispositivos más eficaces aún para el logro de una educación de calidad, nos invita a pensar y pensar-nos como docentes a partir de algunas
interrogantes: ¿Qué es alfabetizar? ¿Qué alfabetización demanda la sociedad actual?
No hay respuestas únicas y no es el propósito en este artículo abordarlas, sino tomarlas como punto de partida para su análisis en la enseñanza del Área del Conocimiento Social.
¿Cómo leen los niños que leen? Una mirada desde los inicios de la alfabetización
Hablar de lectura es hablar de prácticas sociales e históricas de lectura, propias de sociedades con diversas y cambiantes formas de organización política, economías de producción y circulación de los textos, prácticas de legitimación, manipulación o censura de lecturas. Como sostienen Cavallo y Chartier (2001:63): «la lectura no es una invariante antropológica sin historicidad».
A lo largo de la historia se han ido produciendo cambios al respecto de qué se lee, en qué soportes se lee, qué sectores de la sociedad tienen acceso a la lectura, quiénes determinan qué se puede leer y qué no. La concepción que sostiene que el acceso a la cultura escrita –y, por lo tanto, la posibilidad de aprender a leer– es un derecho de todos los ciudadanos para garantizar la vida democrática es apenas la conquista –parcial– de un principio reciente en la historia de nuestros Estados-nación.
Por otro lado, hablar de lectura es mucho más que hablar de la posibilidad de reconocer las palabras escritas; la lectura es un proceso de construcción y de interacción entre los lectores, los autores y los mundos postulados por los textos.
La lectura no es ajena para los niños que todavía no “saben leer de manera convencional”, pues ellos pueden poner en juego estrategias para anticipar el contenido del texto, formular hipótesis e inferencias sobre lo “no escrito”, establecer constantes interacciones entre el texto y el contexto verbal que provee la maestra, y también centrarse en la información que provee el texto.
No debemos olvidar que aún «el drama de muchísimos niños es que, no habiendo contado con interpretantes en sus primeros años, al llegar a la escuela tampoco los encuentran. (...)
Para que los niños puedan reconstruir el sistema de escritura así como las prácticas sociales de lectura, es necesario proponer situaciones de lectura desde
los inicios de la alfabetización y la escolaridad, situaciones que permitan que circulen las lecturas –más o menos convencionales– de los niños, y que a partir de las intervenciones docentes se propicie una coordinación progresiva de la información disponible y una “centración” cada vez mayor en el texto. De esta forma podemos
restituir al acto de lectura en la escuela, la magia y el desafío que implica para los niños acceder a la cultura escrita de su lengua.
La propuesta de Kieran Egan. Principios para la selección, elaboración y valoración de materiales didácticos
Comencemos con una interrogante: ¿por qué los estudiantes se muestran, en muchas ocasiones, indiferentes ante materiales didácticos
que son seleccionados y/o elaborados para despertar el interés y propiciar el aprendizaje?
De ella se desprenden, muchas veces, respuestas simplistas: “nada los estimula”, “pocas cosas llaman su atención”, “no les gusta leer”...
Aunque esa actitud de apatía, de rechazo y, en algunos casos, de repudio, responde a múltiples factores (poca legibilidad del material, escasa
alfabetización en la lectura del texto implicado, problemas en el vínculo con el docente, entre tantos otros), en esta oportunidad se aborda
una razón sustantiva que está sustentada en la teoría de las formas de comprensión de Kieran Egan: esa indiferencia se corporiza por la escasa consideración que se tiene, en la construcción de los dispositivos de enseñanza, de las verdaderas necesidades cognitivas y afectivas
de los estudiantes. Esto deja en evidencia la poca consideración que se tiene, en el proceso de planificación pedagógica, de uno de los principios básicos para la selección de contenidos y la significatividad psicológica, que implica tener presentes las representaciones de
los estudiantes, sus conocimientos y posibilidades cognitivas (Gojman y Segal, 1998).
Kieran Egan, fundador de lo que muchos autores denominan la Teoría de las formas de comprensión, entre otras cuestiones plantea una serie de principios que pueden estructurar o guiar la planificación de la enseñanza. Estos principios, denominados por el autor principios de aprendizaje, varían de acuerdo al tipo de comprensión de las personas. En este artículo se abordan los principios de aprendizaje de la
forma de comprensión romántica (entre ocho y quince años de edad aproximadamente). Lo expresado admite las siguientes interrogantes:
¿cuáles son esos principios de aprendizaje?, ¿cuál es el marco teórico que los sustenta?, ¿qué implica una forma de comprensión?, ¿cuáles
son las características de la forma de comprensión romántica?, ¿de qué manera se pueden aplicar esos principios para la selección, elaboración
y valoración de materiales didácticos o didactizados? Estas preguntas actúan como ejes vertebradores del presente trabajo.
El constructivismo en el aula. Intervención docente en situaciones didácticas donde los niños aprenden a leer por sí mismos
Conferencia central en el V Congreso Mundial de Educación Infantil. AMEI-WAECE – Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, México. Morelia, 8 de abril de 2005. Su publicación en QUEHACER EDUCATIVO ha sido autorizada por la autora.
Nos planteamos analizar el funcionamiento de una propuesta constructivista en las salas de jardín de infantes a fin de conceptualizar el lugar del maestro, los alumnos y la práctica social de lectura en situaciones donde los niños leen por sí mismos durante la alfabetización inicial. En otros términos, ilustrar la manera en que se enseña y se aprende a leer de manera autónoma, desde un marco interaccionista y constructivista.
Situaciones didácticas de lectura en el primer nivel. Lectura de títulos en fichas de biblioteca
Una primera versión de este trabajo se presentó en el marco de la Maestría en Escritura y Alfabetización (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata) para el Seminario “Didáctica de la alfabetización inicial I”, a cargo de A. López, L. Peret, Y. Wallace. Colaboradora: M. Castedo.
Se realiza el análisis de un registro que constituye una situación didáctica de lectura muy interesante en torno a la biblioteca de aula, ya que permite profundizar tanto en aspectos puntuales de la situación didáctica en sí (claros propósitos sociales, trabajo en contenidos sobre el sistema de escritura y quehaceres del lector) como en las condiciones didácticas que favorecen la alfabetización inicial (fundamentalmente en las intervenciones docentes que permiten la coordinación de distintos tipos de información por parte de los niños para lograr interpretar y localizar información específica, leyendo).
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO