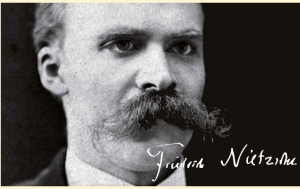Damián ya es "uno más"
La escuela infantil es un centro educativo que escolariza niños de edades tempranas y, por tanto, es uno de los lugares en los que habitualmente se
suelen detectar las dificultades y los detenimientos que indican alguna problemática en la adecuada evolución de los niños. La consulta del pediatra es
otro de ellos.
A veces, los maestros observamos que alguno de nuestros alumnos no logra adaptarse a la escuela, o seguir el ritmo de sus compañeros de edad,
tanto sea en el aprendizaje como en las relaciones con los demás, en la tolerancia a la frustración, en los hábitos cotidianos: comida, sueño, control de esfínteres... O bien vemos que tiene comportamientos que no son acordes a su edad, o que le originan malestar y sufrimiento: miedos excesivos, conductas agresivas, movimientos desmedidos, pasividades, ausencias, apatía, tristeza, regresiones...
En estos casos convendría dedicar un tiempo a realizar una observación más exhaustiva, anotar lo observado, pedir opinión a otros maestros del
centro... También sería bueno hacer una entrevista con los padres del niño para recoger información y contrastar las miradas sobre lo que el niño hace en casa y en la escuela, intentando, si es que se pudiera, formular alguna hipótesis útil sobre las dificultades que existen, sus posibles causas y la manera de abordarlas de cara a su resolución.
Después se desplegarían las estrategias que presumiblemente contribuirían a ayudar al niño a salir de su problemática, se daría un margen de
tiempo y se haría un seguimiento para ver si se alcanzan o no los resultados pretendidos. Al notar el niño el interés y la demanda conjuntos de sus
padres y sus maestros, además de algunos cambios de actitud que se desprenden de la toma de conciencia de las dificultades del niño, puede ser
que haya mejoras. Sin embargo, a veces no es así. Y entonces, es ante el no saber qué le pasa al niño, o cómo ayudarlo, cuando se plantea hacer una derivación a un especialista.
Secuencia en operaciones: cálculo mental. La importancia de abordar la planificación de secuencias con los estudiantes magisteriales
A partir de la secuencia que desarrollaremos a continuación se pretende sistematizar y ampliar el campo de los conocimientos que tienen los niños
para calcular. Entendemos que el cálculo mental se caracteriza por la presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan a los números en juego, los conocimientos del sujeto que las despliega o las preferencias al momento de optar por uno u otro cálculo.
A la hora de pensar en el cálculo mental nos remitimos, por un lado, a aquellos cálculos que son memorizados, es decir que forman parte del r repertorio de cálculo y que puede recurrirse a ellos en cualquier momento; por otro lado, los cálculos que son pensados, es decir, aquellos que responden a situaciones en las que es necesario desplegar diferentes caminos para llegar a la resolución. Es así que el trabajo didáctico sobre este tipo de cálculo debe ser nutrido a través de múltiples situaciones, que permitan ampliar ese entramado que sostiene las estrategias que llevan adelante los niños una vez que se encuentran ante un problema.
Al estar estrechamente vinculado con los significados de las operaciones, si se lo presenta aislado es imposible que el alumno pueda establecer los
vínculos pertinentes y tomar las decisiones necesarias Secuencia en operaciones: cálculo mental para ejecutarlo. En este sentido, el tipo de números y
el orden de magnitud de los mismos son importantes variables didácticas a tener en cuenta a la hora de trabajar en cálculo, ya que su modificación puede generar cambios en los procedimientos de resolución que los niños puedan desarrollar. Así, definir una variable en uno u otro sentido genera, como consecuencia, cambios en los conocimientos que se requiere poner en marcha para la resolución del problema planteado. Por tanto, es posible hacer que los conocimientos que son eficaces para los alumnos dejen de serlo, y se sientan en la necesidad de apropiarse de nuevas estrategias.
El procedimiento de cálculo también se rige por propiedades ligadas a las reglas del sistema posicional, decimal y a las propiedades de la operación
en sí.
Entendemos que, tal vez, la secuencia de enseñanza de un contenido escolar podría ser el puente entre lo que se les pretende enseñar a los estudiantes magisteriales y el quehacer en el aula. La importancia radica en que los estudiantes comprendan «los contenidos de los ejes de la formación».
La ciudadanía en la escuela
A modo de introducción, consideramos importante destacar ciertas características que definen la concepción de ciudadanía. El concepto es multidimensional y su variación de significados depende del contexto sociohistórico y de las relaciones de poder que se gestan en la sociedad. En este sentido, la construcción de ciudadanía se encuentra ligada a la evolución de los derechos civiles, políticos y sociales.
Este trabajo pretende realizar un recorrido por las distintas acepciones del concepto y propone algunas estrategias para facilitar su abordaje en la escuela.
Autorregulación en el aprendizaje. Aproximaciones desde el aula y la investigación
El marco de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de ayudar a nuestros estudiantes a aprender de forma autónoma, a transferir sus conocimientos a contextos nuevos y a construir aprendizajes que les permitan adaptarse a las necesidades de los tiempos de emergencia. Asimismo, hemos podido confirmar que las estrategias que les permiten desempeñarse con mayor autonomía a la hora de aprender no surgen en forma espontánea, sino que requieren de un proceso de enseñanza explícita y premeditada con tal fin. En este contexto nos proponemos presentar el concepto de autorregulación, estrechamente vinculado a la posibilidad de desenvolverse con autonomía en contextos educativos. A las características salientes del concepto, les sumaremos algunas experiencias que hemos ido recogiendo a partir de la investigación y de nuestro trabajo en el aula. Con estos apuntes esperamos alimentar la reflexión sobre nuestras propias prácticas y ofrecer algunas herramientas que la investigación en autorregulación del aprendizaje puede aportarnos
Una escuela en clave de Red Global. Proyecto de centro llevado a cabo en 2018
Pensar la educación del siglo XXI nos posiciona ante la incertidumbre permanente, ante desafíos continuos y alumnos que necesitan desarrollar
habilidades para la vida. Las prácticas de enseñanza han de acompasar los vertiginosos cambios, para que la relación con el saber se constituya en un puente que habilite el deseo de aprender a lo largo de la vida.
La escuela en la que se desarrolla la propuesta es de tiempo completo; ello favorece la flexibilidad curricular para pensarse en clave de Red Global.
Los elementos identitarios de la modalidad (trabajo en dupla pedagógica, talleres, espacio de convivencia, hora del juego) invitan a un diálogo permanente en la gestión de los docentes para poder realizar propuestas que favorezcan una educación de calidad y situada.
Desde la gestión se entendió que para poner en juego actividades de aprendizaje profundo era vital “pensarnos en clave de red” y “no trabajar para la
red”. Desde esa mirada se diseñó el proyecto de centro como una propuesta de aprendizaje profundo, tarea para la cual se empleó la plantilla de diseño.
Editorial. Las educación pública y los nuevos escenarios
Como cada año, al iniciarse uno nuevo se focalizan muchas expectativas y esperanzas en que será el año en que se logren nuestras reivindicaciones,
cuyo horizonte es una educación pública que llegue a todas y todos, que pueda terminar con las desigualdades y que ello se produzca en las mejores condiciones tanto para los trabajadores como para los aprendizajes de los niños y niñas.
Este año es especial, la ciudadanía se pronunció democráticamente en las urnas y optó por un nuevo gobierno nacional que en el borrador de un proyecto de ley de urgente consideración anuncia que se harán cambios en Educación. Cuando esta revista llegue a vuestras manos, seguramente se
conocerá el contenido de la ley que el presidente electo optó por presentar, pero que hasta la fecha en que se escriben estas líneas no se conoce. Una incertidumbre que intentamos evitar cuando en el debate educativo del pasado mes de setiembre, previo a las elecciones nacionales, les propusimos a los diferentes partidos políticos la posibilidad de plantear sus propuestas.
Lo que no pudimos prever es que se daría una coalición multicolor que gobernaría el país por los próximos cinco años, que asumirá el 1 de marzo y que la resultante de los programas presentados en materia educativa en aquel debate, hoy fuera algo aún no conocido en su totalidad.
Lo que sí se sabe hasta el momento es que los consejos desconcentrados, tal como se conciben hoy, sufrirán variaciones transformándose en direcciones unipersonales que integrarán además el CODICEN donde, por lo que dicen, se mantendrían con voz y voto los consejeros electos
por los docentes. Nos preguntamos: con la magnitud del Consejo de Educación Inicial y Primaria, ¿una sola persona será capaz de llevarlo adelante?
Recordemos que en congresos pasados de nuestra FUM-TEP resolvimos defender la autonomía de los consejos desconcentrados, ya que cada uno de ellos tiene sus particularidades; y el cogobierno como un modelo de educación pública a impulsar, ya que estamos convencidos de que los docentes somos capaces de gobernar nuestra educación pública.
Hoy, la situación planteada es otra, el Ministerio de Educación y Cultura tendría un rol protagónico cuyo alcance aún no está claro. Se habla de fortalecer las direcciones escolares dándoles potestades a los directores de elegir a sus maestros. Nos preguntamos: ¿se pensó en la gran responsabilidad que se pretende colocar sobre los hombros de compañeras y compañeros que hoy ya están sobrecargados de responsabilidades?
¿Cómo piensan hacerlo? Muchas son las cosas que aún no están claras de parte del gobierno electo, se habla de dos estatutos docentes que convivirán. Nos preguntamos: ¿de qué forma?, ¿qué pasará con los concursos? Una figura que nuestra Federación ha defendido históricamente para el ingreso y los ascensos en la carrera.
Tenemos que prepararnos para defender los derechos conquistados que pasan por defender la negociación colectiva, teniendo presente que se trata de ir mucho más allá de los consejos de salarios, son además las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje. Seguramente, en la primera Mesa Representativa del año ya hayamos definido las prioridades que surgen de mandatos de los congresos, y las estrategias que basadas
en el diálogo, las movilizaciones y la lucha llevaremos adelante para defender nuestros principios, para defender la Educación Pública para todos y todas. Y ciertamente tengamos que dialogar, intercambiar y discutir posiciones, pero ante todo es imprescindible que nos mantengamos unidos, que lo que nos una sea como siempre lo ha sido por y para nuestros niños y niñas.
Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP
¿Por qué cantamos en la escuela?
Material dirigido a maestras, maestros y docentes con interés en la Educación Artística, elaborado con el objetivo de promover el canto colectivo en el aula, invitar a la reflexión sobre su significado y compartir propuestas que ayuden a redescubrir el placer por cantar con las niñas y los niños.
En el presente artículo intentaremos dar respuestas a algunas de estas interrogantes: ¿Por qué cantar juntos? ¿Qué aprendemos cuando cantamos?
¿Qué vínculo existe entre nuestra voz y nuestra identidad? ¿El canto está presente en nuestras clases? ¿Yo canto? ¿Cómo lo hago? O, ¿por qué siento que no puedo cantar en clase? ¿Cómo volver a cantar? ¿Qué estrategias puedo utilizar para enseñar y cantar juntos en el aula?
La evaluación ¿Puede ser parte de la enseñanza?
Camilloni (s/f:6) define el acto de evaluar como «emitir juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas, planes. Estos juicios tienen una finalidad».
Es decir, la evaluación consiste en la toma de decisiones. En el caso de la evaluación de aprendizajes, estas decisiones son de carácter pedagógico o social, en función de la información recogida y del juicio de valor emitido.
Las evaluaciones de carácter social están orientadas a comprobar el nivel logrado por los estudiantes acerca de ciertos conocimientos al terminar una
etapa de aprendizaje. Esta evaluación se denomina evaluación sumativa, y su carácter social está relacionado con el uso que se le da a los resultados
«que tienen que ver con cuestiones tales como la selección, la promoción, la acreditación, la certificación y la información a otros» (Díaz Barriga y Hernández, 2003:354). Es decir, la evaluación sumativa tiene como finalidad calificar el desempeño de los estudiantes respecto a los objetivos curriculares. La evaluación de carácter pedagógico, también llamada evaluación formativa, tiene como propósito principal la mejora de los aprendizajes de los estudiantes respecto a los objetivos de aprendizaje establecidos. Es decir, está orientada «a identificar los cambios que hay que introducir en el proceso de enseñanza para ayudar a los alumnos en su propio proceso de construcción del conocimiento»
(Sanmartí, 2008:21).
A diferencia de la evaluación sumativa, la evaluación formativa no se aplica al finalizar etapas de aprendizaje, sino que «es apropiada durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Permite ofrecer información a los estudiantes y a los profesores sobre los aprendizajes logrados en un momento determinado de estos procesos» (Esquivel, 2009:128). Este tipo de evaluación tiene la finalidad de regular el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, ya que a partir de la información obtenida, el docente debería tomar decisiones acerca de cómo orientar la enseñanza, así como también tendría que proporcionarles a los estudiantes una retroalimentación que explicitara estrategias que les permitieran lograr los aprendizajes (cf. Sanmartí, 2008; Shepard, 2006). Es decir, la evaluación formativa también debe mantener coherencia con los objetivos de aprendizaje planteados, ya que «para facilitar el aprendizaje, es igualmente importante que la retroalimentación esté vinculada explícitamente a
criterios claros de desempeño y que se proporcione a los estudiantes estrategias de mejoramiento»(Shepard, 2006:19). Más aún, la evaluación formativa proporciona insumos para que los alumnos puedan reconocer la distancia entre sus logros y los objetivos de aprendizaje, y también para que el docente pueda replanificar su práctica y su proceso de enseñanza en función de los logros de los estudiantes (Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017:202).
¿Y las rúbricas?
En el presente artículo se trata el concepto de evaluación –de los aprendizajes y para los aprendizajes–, anclando en el valor de la evaluación del
proceso o formativa. Se aborda la importancia de la retroalimentación a través de rúbricas como estrategias de evaluación.
Currículo magisterial y formación humana desde una perspectiva filosófica
Este artículo procura explorar, analizar y repensar algunos aspectos que caracterizan a la formación docente en la actualidad y, particularmente, la ausencia de la formación humana desde una perspectiva filosófica en el currículo de Magisterio.
De este modo, el presente texto intenta dar cuenta de consideraciones y reflexiones que surgen a partir del diálogo con diferentes autores como Nietzsche (1977), Charlot (2013), Meirieu (2009), Cullen (2009), Garay (1998), Sanjurjo (2012), Díaz Genis (2016), entre otros.
Tras revisar y considerar la importancia de integrar y promover la formación humana desde un punto de vista filosófico en la carrera magisterial, se concluye planteando la necesidad de crear y generar dispositivos o estrategias de acompañamiento a los maestros recientemente egresados, en espacios colectivos tanto en el marco institucional como interinstitucional, en los que sea posible repensar, escribir, analizar y socializar diversas experiencias pedagógicas a la luz de los planteos de diferentes autores.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO