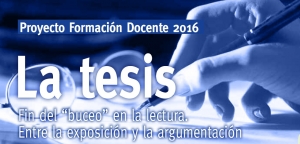Políticas educativas. La brecha entre la educación formal y la no formal
En el transcurso del corriente año se inició una experiencia de complementariedad entre el Club de Niños Trampolines, perteneciente a la ONG El Abrojo
en convenio con INAU, y las escuelas Nº 189 de Barrio Obelisco, Nº 205 “Sabas Olaizola” y Nº 235 “Eudoro Melo” de la ciudad de Las Piedras, Canelones.
La iniciativa propone colaborar con la escuela buscando generar lazos institucionales entre las políticas de educación formal y no formal, que nos permitan intercambiar miradas, reflexiones y temáticas que se puedan traducir en intervenciones socioeducativas.
Proyecto Formación Docente 2017. Categorías que entrecruzan el tejido social hoy. Nuevos retos. Factores endógenos y exógenos que se imbrican
El proyecto que se propone el Equipo de Formación Docente para el año 2017 procura, a través del análisis, aportar conocimiento acerca de transformaciones cuyo espacio es el tejido social, pero sus desenlaces, sus repercusiones, se viven en las aulas de los diferentes subsistemas educativos. La intención es sistematizar temáticas que no son ajenas a los docentes, pero que pueden resultar relevantes a la hora de “mirar” la realidad socioeducativa e intentar buscar respuestas a situaciones problemáticas y diversas.
La importancia de los primeros días en los primeros años... La iniciación como gestión vincular, reflexiva y situada
Pensar los primeros días en el Nivel Inicial, implica pensar en una globalidad que se interrelaciona de manera constante. Implica pensar en niños y familias, el nivel de escolaridad y lo que conlleva como tramo etario; implica pensar en lineamientos generales contextualizados en una institución a la que pertenecemos. Implica pensar en un currículo explícito a enseñar, implica pensar en una infancia con características evolutivas particulares,
de permeabilidad con una red de tecnologías de la información y la comunicación que la hacen bien diferente; con un campo experiencial de
afluencia con distintos actores sociales e innumerables componentes que inciden en perfilar la niñez de nuestro tiempo.
Iniciar el año escolar es como tener un mapa delante, que nos muestra e invita a recorrer múltiples estaciones.
Cómo caminar, cómo hacer profesionalmente en este período, es tomar decisiones pedagógicas y organizativas para gestionar exitosamente
un tiempo que delimita el accionar de todo un año de trabajo y convivencia.
Es un tiempo crucial, inicio de planteamientos y replanteamientos docentes, es iniciar el estar juntos, ser y hacer en un entramado netamente
social.
Un estar juntos que implica enseñar y aprender en una institución que se rige por lineamientos sistémicos de políticas educativas a los que pertenece.
Nos debemos orientar con respeto hacia el sistema al que pertenecemos y hacia la realidad que nos toca vivir, guiados por la honestidad profesional para tomar decisiones y ponerlas en práctica de una manera equilibrada y con sentido común.
Tomar decisiones pedagógicas siempre conlleva un sentido político. Implica construir reflexión sobre lo que se hace o se deja de hacer. Diagramar acciones posibles, recortes curriculares, secuencias a elaborar, debe considerarse y planificarse siempre en favor de los niños.
Es realmente peligroso no construir este proceso tan necesario en educación, proceso de deconstruir, repensar, analizar lo que sucede, lo
que conviene, lo que es necesario, lo que funciona y lo que falta... La reflexión es, de hecho, una práctica que construye alternativas.
La bolsa negra
Entre el 8 y el 10 de setiembre de 2016 se llevó a cabo en Montevideo el Encuentro Internacional “Educación y cuidados: viejos debates en nuevos
tiempos”, organizado por el Programa Primera Infancia y Educación Inicial del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología (UdelaR), la Organización Mundial de la Educación Preescolar y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Contó con el auspicio de FUM-TEP. La autora de estas líneas, de larga y conocida trayectoria, fue una de las invitadas especiales. Su ponencia se tituló “Por un ramo
de amapolas. Las escuelas que queremos para los niños pequeños han de ser como son ellos: puro cuerpo, puro deseo de placer, pura curiosidad,
puro vínculo, puro sentir”.
Además de compartir con todos nosotros sus ideas y experiencias, Mari Carmen participó del evento con una escucha activa. El texto que se presenta a
continuación así lo refleja, ya que hace mención a las reflexiones que le generó la exposición de un colega uruguayo.
Esos seres vivos llamados plantas. Nuevas miradas a las experiencias de siempre
No fue fácil decidir cómo trabajar este tema tan común en el Jardín. Todos los años es abordado desde la germinación de las semillas, el cuidado de plantitas, los nombres de sus partes, el almácigo, la huerta, etcétera. Estas propuestas son en realidad viejas en la escuela, pero nuevas para los niños de Nivel Inicial.
Me pregunté: ¿por qué no hacerlas? Ponen a los alumnos en contacto directo con diversidad de situaciones muy ricas para el aprendizaje. Pero ¿para qué las hacemos?, ¿qué aprenden los niños de ellas?, ¿avanzan en sus saberes solamente por hacer esas experiencias o se necesita algo más para provocar aprendizaje?, ¿cuáles son los conceptos que se ponen en juego?, ¿cuáles son las preguntas que debo hacerles para desencadenar la reflexión y provocar progresos en las ideas que han creado al relacionarse con su medio?
Un objetivo fundamental de la educación científica es enseñar a los niños a pensar por medio de modelos, para dar sentido al mundo. Cuando decidimos trabajar con las plantas, nos proponemos avanzar en el modelo de “ser vivo”. Dibarboure (2009) plantea que la vida no debería ser definida desde lo conceptual en el ámbito escolar, ya que no hay una unificación conceptual desde la ciencia. Los científicos “caracterizan” y plantean que esa caracterización es producto de la evolución. Propone no infantilizar lo que es complejo y diverso, sino ir construyendo el concepto de ser vivo desde diversos aspectos; de la misma manera que se va armando un puzle, ir encastrando las piezas para formar imágenes significativas, algunas veces desde lo individual y otras veces desde el conjunto.
Es así que me propongo acercarlos al concepto de “ser vivo planta”, desde lo macro. Como ejes del trabajo tomo la unidad y la diversidad. Son diferentes, pero todas son plantas. Todas tienen “cuerpo”, pero estos son distintos; el cuerpo cambia, las plantas crecen. Planifico un continuo ir y venir entre la diversidad y la identidad. En esta primera instancia, solamente con plantas terrestres.
Catorce notas sobre la didáctica de la lengua
Ponencia dictada en la Jornada “La enseñanza de la lengua en debate. Una mirada a la reflexión”, realizada el 29 de abril de 2016 en el Centro de Formación Permanente de QUEHACER EDUCATIVO.
La enseñanza del lenguaje. El papel que ha jugado la revista QUEHACER EDUCATIVO en la difusión de prácticas de enseñanza
Ponencia dictada en la Jornada “La enseñanza de la lengua en debate. Una mirada a la reflexión”, realizada el 29 de abril de 2016 en el Centro de Formación Permanente de QUEHACER EDUCATIVO.
Desde el principio, una vez en democracia, la revista QUEHACER EDUCATIVO ha tenido la posición de hacer énfasis en la enseñanza de la lengua, en la búsqueda de prácticas liberadoras que hicieran posible que los niños aprendieran en las aulas.
Al asumir la escuela su función de formar lectores y escritores (productores de texto); adherimos a Castedo, Kaufman, Lerner, Molinari, Nemirovsky, Perelman, Tolchinsky, Torres, quienes proponen un giro en la Didáctica de la lengua materna, donde las prácticas sociales de lectura y escritura definen un nuevo objeto, la lengua en uso, “el lenguaje y su enseñanza”.
Al asumir la escuela su función de formar lectores y escritores (productores de textos), los usos de la lengua se vuelven centrales en la enseñanza escolar. Se propone la reflexión en acto, una reflexión explícita sobre los modos de decir donde la gramática es motivo de enseñanza “para decir” o para entender “cómo dice”. El uso de la lengua en prácticas sociales da poder al sujeto que aprende.
Proyecto Formación Docente 2016. La Tesis. Fin del “buceo” en la lectura. Entre la exposición y la argumentación
Con la orientación acerca de la escritura de la Tesis, el equipo de Formación Docente cierra un ciclo de aportes que entendió era un debe –desde la Revista– con el cual pretende que sus lectores se conviertan en escritores, que puedan encarar trabajos extraescolares de nivel superior y ser aportantes de insumos entre pares. Se trata de seguir creciendo dentro del ámbito académico. Padrón Guillén (1996), citado en la entrega anterior de la serie de trabajos de divulgación (García Montejo, 2016), explicita el alcance de la expresión “texto académico”, expresión que también abarca a la
tesis como producción escrita.
La escritura de la tesis materializa el fin del “buceo” en la lectura. Es la concreción, de modo académico, de una idea que contiene una muy buena parte del conocimiento agenciado por el autor, al que se agrega un propósito. Se está ante la necesidad de ordenar ideas, información ya adquirida y procesada que ahora requiere conformar una selección semántica rigurosa. Se llega a dicho momento de modo secuenciado; es la producción final de un trabajo tutorado, que cristaliza el diálogo entre tesista y tutor.
Quien escribe su tesis se dispone a la elaboración de lo que para Narvaja de Arnoux, di Stéfano y Pereira (2002:37) es un texto complejo.
Texto que reúne un conjunto de escritos que: «Poseen una dimensión enunciativa (...) en función de la situación comunicativa para la que fueron previstos, presentan un modo particular de construcción del enunciador, del referente y del enunciatario» (idem).
Al momento de la escritura de este texto académico, el autor está en vísperas de concretar un trabajo que ha tenido marchas, contramarchas,
desalientos, relecturas, reescrituras, y ahora ya está próximo a definir un producto original. En general, su contenido pone elementos para la discusión; se ha buscado un “hueco”, un punto de vista acerca de un tema y llega el momento de exponerlo de modo escrito.
Quien redacta su tesis se desafía, porque está ante la necesidad de divulgar conocimiento de modo escrito, y en general no es un especialista en el arte de escribir.
Circo “Las maravillas". Celebración de los de los diez años del PMC
El Programa Maestros Comunitarios (PMC), que se desarrolla en las escuelas hoy denominadas A.PR.EN.D.E.R (Atención Prioritaria de Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), cumple diez años, y con esta motivación decidimos compartir nuestra experiencia.
Este programa tiene como convicción que lo necesario es mejorar el vínculo escuela-familia y encontrar pedagógica y didácticamente los caminos
para que nuestros niños tengan el deseo de aprender, perdido por muchas causas.
Con el compromiso de todos los actores involucrados en el programa: grupo de referencia, profesores de Educación Física, maestros, padres y comunidad nos proponemos caminar juntos hacia una Escuela Comunitaria y trabajar en forma colaborativa.
Con familias diferentes y niños diferentes nos aventuramos a buscar otros encuentros. Es así que se hizo necesario explorar los caminos donde todos debimos generar espacios de participación, ser parte de, donde todos reflexionamos y donde debimos repensar cómo gestionar una nueva manera de hacer escuela a través de actividades circenses.
La idea surgió el año pasado cuando reunidas la directora, la maestra comunitaria y la profesora de Educación Física con el motivo de planificar para el grupo de integración del Programa Maestro Comunitario, decidieron comenzar a realizar actividades circenses una vez por semana y se escribió un proyecto titulado “Rompecabezas” que se transformó en una gran aventura pedagógica.
Se comenzó entonces a formar el grupo de integración compuesto por niños con las siguientes características:
► Escasa motivación para aprender.
► Baja autoestima.
► Tímidos.
► Desmotivados desde la familia.
► Problemas de conducta e integración.
► Dificultad motriz, cognitiva, socioafectiva.
A través de dicho proyecto se intentará fortalecer los aspectos cognitivos, motrices y socioafectivos, fomentando un desarrollo integral del niño.
La Didáctica Multigrado más allá de la escuela rural
Desde diversos ámbitos de reflexión e investigación académica sobre las prácticas educativas en las aulas, en la última década se ha construido una estructura teórica que en nuestro país le hemos llamado Didáctica Multigrado.
Son pocos años de desarrollo, aun cuando da cuenta de una realidad que ha existido a lo largo del siglo xx en aulas y grupos multigrado.
Pero es en la última década que se ha considerado que allí hay un objeto de estudio digno de ser analizado, donde acontecen cosas interesantes desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje. Se trata de una construcción teórica para ese objeto de estudio, que se plantea de forma explícita a partir de 2004 en el ámbito del Centro “Agustín Ferreiro” del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y en el marco de instancias de formación continua
de maestros rurales. No se trata, sin embargo, de un fenómeno aislado como campo de producción de conocimiento. También ha ocurrido en la mayor parte del mundo académico, sobre todo en Europa y América Latina donde la multigraduación ha sido puesta en el centro de una serie de consideraciones prácticas y teóricas.
Dicho conjunto de acciones ha dado lugar al constructo teórico de la Didáctica Multigrado con sus distintas denominaciones.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO