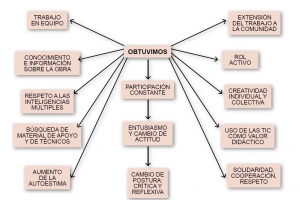La planificación y sus aportes a las tareas educativas, los docentes y los niños. Las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas
Sabemos que la planificación es una herramienta que revitaliza las tareas de los educadores, siempre que sea concebida como una posibilidad de anticipar las propuestas de enseñanza, organizar los aprendizajes que se deciden promover y las propuestas a través de las cuales se espera abordarlos. Esta posibilidad de organizar permite alejarse de las improvisaciones vacías de sentido, para dar lugar a las decisiones educativas favorecedoras de los procesos y resultados educativos.
Resignificar la planificación como un anticipo creativo y dinámico de las acciones, nos devuelve la imagen de la fortaleza de un tiempo y un espacio para pensar acerca de nuestras decisiones, entablar lazos entre la teoría que pensamos y las prácticas que desarrollamos, encontrando la magia de tejer entramados que incluyan a nuestros alumnos, a nosotros, a las propuestas de enseñanza, a los aportes curriculares, para plasmar una planificación rica y favorecedora que incluye articuladamente todos sus componentes.
Planificación multigrado. Modelos integradores de organización de contenidos
La planificación multigrado no es la Didáctica Multigrado. Es parte de esa construcción teórica y práctica que pretende describir, analizar, explicar y
anticiparse a los acontecimientos relativos a la enseñanza y al aprendizaje en aulas multigrado. Los movimientos intelectuales de descripción, análisis y explicación corresponden al campo de la investigación didáctica y dan cuenta del ser, de cómo son las cosas. Las investigaciones académicas al respecto suelen considerar cómo se manifiestan los elementos de la práctica educativa en las aulas multigrado: tiempos, espacios, recursos, saberes, interacciones.
El movimiento intelectual de anticipación a los acontecimientos corresponde al campo de la planificación didáctica y da cuenta del deber ser, de cómo deberían ser las cosas. Naturalmente se trata del campo más técnico de la didáctica, y está sujeto a las incertidumbres y limitaciones propias de toda práctica de anticipación.
La planificación multigrado no es la Didáctica Multigrado, pero se nutre de ella. Es un componente técnico imprescindible de un constructo conceptual
mucho más amplio. Todas las decisiones técnicas que se puedan adoptar en materia de planificación encuentran su justificación en los fundamentos teóricos de la didáctica. En este sentido, nunca una decisión técnica es solo técnica. También es conceptual desde lo pedagógico y desde lo didáctico. El campo de la Pedagogía Rural Uruguaya contribuye fuertemente a conformar el sustrato pedagógico, y la teoría de la Didáctica Multigrado a conformar el sustrato didáctico.
Pero esa teoría no es solo teoría. Incorpora permanentemente elementos de la experiencia práctica de los docentes rurales, por cuanto es producto de la tríada conformada por la investigación académica, la reflexión sobre las prácticas educativas y la formación permanente de los docentes.
Tanto la didáctica como la planificación multigrado no se remiten solo a las escuelas rurales, y ni siquiera solo a las aulas multigrado formales. Por el contrario, a juzgar por la diversidad de aprendientes presentes en todas las aulas, la planificación de una enseñanza diversificada se hace necesaria en todos los contextos, ámbitos institucionales y niveles educativos. En este encuadre conceptual, la planificación multigrado es una planificación para la diversidad de los aprendientes y, por lo tanto, una planificación de la diversificación de la enseñanza.
Proyecto Formación Docente 2017. La institución educativa. Un agente de cambio en el tejido social del siglo XXI
En las Ciencias Sociales, el concepto de naturalización supone que los sujetos explican, justifican y otorgan sentido a la realidad social, sus prácticas sociales y sus concepciones, sobre la base de la naturaleza.
Esto habilita la imposibilidad del cuestionamiento y del debate acerca de todo lo que forma parte de lo social en sus distintas dimensiones. Es que lo “natural” no se cuestiona, existe. Esta lógica de explicación de lo social se instala como proceso que abarca todos los ámbitos de la cuestión humana. De esta forma se genera una mirada dominante y hegemónica del mundo social, que no concibe la agencia social (transformadora). El sujeto es percibido con carácter pasivo, como mero observador de la realidad social; y sus posibles intervenciones no generan cambios estructurales, sino meras innovaciones alineadas con lo que naturalmente está ordenado.
Asimismo cabe mencionar el vaciamiento político e ideológico que genera esta manera de concebir lo social. Da cabida a una perspectiva individualista, y no de construcción colectiva y participativa dentro del mundo social. En definitiva, todo proceso de naturalización paraliza a los sujetos y sus potenciales acciones transformadoras. En la actualidad, en Ciencias Sociales se ha abierto la puerta de la des-naturalización de lo naturalizado. Este proceso –que requiere de conciencia colectiva y propuestas de trabajo de de-construcción social e ideológica que no solo desenmascaren lo invisible, sino que lo fortalezcan– ha alcanzado el campo de la educación.
Las instituciones educativas son parte, física y simbólicamente, de la sociedad. Como tales han sido estudiadas, muchas veces, con una mirada que naturaliza todos los procesos que se desarrollan dentro y a partir de ella. Se han dejado de lado algunas dimensiones clave de análisis de la institución educativa como constructora de la estructura social. Esta se construye (en parte) a partir del logro de fines de estas instituciones. Estas se visibilizan a través de una infraestructura edilicia que se presenta ante los sujetos de forma material. Esa estructura, firme y flexible al mismo tiempo, cuando el sujeto transita por el proceso de socialización, no solo lo espera, recibe, cobija, retiene, constriñe, sino que lo conduce por el proceso individual y colectivo de subjetivación. La institución educativa, por lo tanto, es un agente socializador. Agente que aguarda de forma serena, pausada, quieta y paciente, la llegada de generación tras generación. Inerte pero dinámica aguarda para cumplir su fin último: la socialización de distinto nivel para nuevos grupos sociales. En este sentido, en este artículo se presentan distintas posibles dimensiones de análisis a partir de la pregunta: ¿Qué ocurre cuando el tejido social se transforma y entra dentro de la institución educativa?
Las víctimas inocentes de la guerra
La propuesta que se presenta está enmarcada dentro de una unidad del Área del Conocimiento Social, integrando al Área del Conocimiento Artístico y destacando la importancia del arte visual para comprender y construir el conocimiento a través de la reflexión y la mirada crítica. En muchas ocasiones, la escritura no tiene capacidad suficiente para describir o explicar un determinado elemento o fenómeno histórico, debido a que el individuo no se forma la imagen real que, a través de una pintura, intenta transmitir el artista. Por eso, la frase popular “Una imagen vale más que mil palabras” es un principio fuera de discusión en Didáctica de las Ciencias Sociales.
Hablar y leer campo adentro. Oralidad y escritura en la vieja escuela rural
«Gracias al lenguaje podemos comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Martin Heidegger va mucho más allá: “El lenguaje es la casa del ser. En la morada que ofrece el lenguaje habita el hombre”.» (Muñoz Gutiérrez, 2009)
Los objetos de conocimiento y el hombre son históricos, lo que nos impide valorar “neutralmente” la realidad, pero no se debe perder de vista que los tiempos y los lugares han cambiado, por lo cual el accionar de los implicados en este análisis deberá ser juzgado con la mayor imparcialidad posible. Este trabajo pretende analizar el tratamiento de la oralidad y la evolución metodológica usada en la enseñanza de la lectura en las escuelas rurales, desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX, teniendo en cuenta la sustitución de “leer por el solo hecho de leer” por “leer para aprender”.
Repapel, entre lo formal y lo no formal...Una oportunidad para el ejercicio de la ciudadanía en la escuela
Repapel es una Asociación Civil que hace más de quince años recorre el camino de la Educación Ambiental (EA), porque creemos en ella como principal
motor para aportar a la construcción de una sociedad más justa y comprometida con su entorno presente y futuro.
Creamos un programa de Clasificación y Reciclaje de Papel que hoy involucra a cincuenta y seis escuelas públicas y doscientas organizaciones patrocinantes que llevan entregados más de 5.800.000 kg de papel de desecho, convertidos en actividades y materiales educativos, además de miles de útiles de papel 100% reciclado (46.000 cuadernos, 61.500 cartulinas, 6.700 resmas de quinientas hojas A4, 304.000 rollos de papel higiénico), distribuidos entre las escuelas participantes. Durante este recorrido crecimos, acumulamos experiencias y aprendizajes, que nos llevaron a crear otros veinte programas como, por ejemplo, Mi Escuela Clasifica donde se suman los residuos orgánicos y plásticos, implementando un sistema más integral y participativo de gestión de residuos en la escuela.
La Educación en tiempos de permanente transformación
La educación actual se inscribe en un mundo global complejo, cableado, en el cual la única certeza es el cambio. Procesos de globalización y transformaciones permanentes se caracterizan fundamentalmente por la mediación tecnológica, la precariedad de vínculos y la exclusión social. En esta realidad donde lo permanente son los cambios, es preciso conformar una nueva ciudadanía que enfrente estos nuevos retos de mejor manera.
En este entorno social, cultural, económico en que vivimos, los sujetos están desvalidos ante un otro que no está en condiciones de sostenerlos, dejándolos vacíos, predomina la intolerancia frente al dolor psíquico de la infancia. La abundancia cognitiva, la sociedad conectada y en red, imponen nuevos retos en el desempeño del rol docente, debiendo construir nuevas habilidades.
Asumir la diversidad en este contexto, exige otra manera de entender la educación, que nos lleve a trabajar por el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la búsqueda de nuevas formas de enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Articulación de aprendizajes. Complementariedad entre el Club de Niños y la Escuela
Este artículo describe una experiencia presentada el 14 de setiembre de 2017 en la Mesa de Trabajo “Complementariedad educativa: una oportunidad desde el territorio”, organizada por el Nodo Educativo Casabó y el Nodo Recreando Vínculos Cotidianos, ambos de la zona oeste de Montevideo.
La experiencia surgió del trabajo articulado y complementario entre algunos técnicos del Club de Niños del Centro Educativo Providencia, y maestros
de distintas escuelas públicas de la zona oeste de Montevideo, que colocan en el centro de su acción al sujeto que aprende, buscando proteger su trayectoria educativa mediante el diseño y la ejecución de prácticas educativas tendientes a eliminar o disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación.
Mariposas/gusanos de seda. Una comunidad en transformación
El presente artículo describe el proceso de enseñanza y aprendizaje de un grupo de niños y niñas, con quienes tuve la oportunidad de transitar esta experiencia educativa durante dos años consecutivos. Se les presentó una temática en torno a la Unidad Didáctica “La vida de las mariposas / gusanos de seda”, enmarcada en el Área del Conocimiento de la Naturaleza (Biología). Esto brindó la oportunidad de conocer: “La relación individuo-ambiente” (Cuatro años). “El dimorfismo sexual en animales – La continuidad de las especies” (Cinco años) (cf. ANEP. CEP, 2009)
La aventura de pasar a Primaria
Cruzar la frontera entre la escuela de los chicos y la de los grandes es un momento bastante importante para los niños. Hay mucha expectación, muchos deseos sueltos, muchas inquietudes. Hay miedos, curiosidad, ilusión, inseguridades, ganas de darse a conocer, de mostrar lo que uno sabe, de presumir de lo que domina, de hacerse querer.
Aunque no siempre fluye bien la travesía. A veces se tiene suerte, cuando hay alguien que espera a un niño o una niña diferentes a otros, particulares, genuinos, aún pequeños. Pero a veces se encuentra a alguien que espera un número, un alumno ideal, un autómata o un sabio. Y según sean las expectativas del maestro que recibe, así se funcionará y así se construirá una determinada manera de estar y de aprender.
Hay maestros que ponen el acento en que los niños que les llegan se mantengan atentos, que sean educados, respetuosos con las normas, obedientes. Los hay que tienen gran interés en que sus alumnos sean limpios, desenvueltos y autónomos en las tareas cotidianas.
Otros quieren tener alumnos que sean “iguales”, nivelados, homogéneos, que aprendan todos lo mismo y a la vez que los demás. Y los hay que ponen su deseo más ferviente en que los niños les lleguen ya “enseñados”, que sepan las formas, los colores, las letras y los números, que sepan hablar con corrección y, sobre todo, leer y escribir, para poder emprender con eficacia trabajos “de mayor altura”. A los niños no les queda otro remedio que responder a las diferentes demandas, y ser y hacer en todo momento aquello que se les solicita... que no siempre es lo que les hace falta.