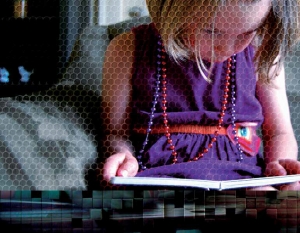Desarrollo temprano del pensamiento algebraico
El Álgebra se ha incluido en el Programa de Educación Inicial y Primaria a partir del año 2008, donde dentro del Área del Conocimiento Matemático se establecen una serie de contenidos a ser desarrollados a partir de cuarto grado, relacionados con el desarrollo del pensamiento algebraico en sus aspectos geométrico y aritmético.
Esta inclusión, con la que no todos los autores están de acuerdo ya que existen aquellos que opinan que el niño en edad escolar no posee el nivel de abstracción exigido, coloca a los docentes en el compromiso de comenzar a incursionar en dichos contenidos.
Para lo anteriormente dicho es de fundamental importancia la reflexión conjunta del colectivo docente en el ámbito institucional, la planificación de acciones que abarquen todo el ciclo escolar y, a su vez, la profundización teórica, el análisis de prácticas y nuestra formación continua.
En este artículo, se ejemplifica cómo abordar el pensamiento algebraico a partir de una actividad.
Enseñar a leer, leer para enseñar
El lenguaje, desde el punto de vista mediacional, es el instrumento psicológico de transmisión y construcción de conocimiento más potente que una sociedad puede transmitir a sus miembros, pues posee propiedades recursivas que posibilitan la implementación de operaciones metaconscientes, es decir, que permiten desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico.
Es a la vez objeto y medio de enseñanza en el aula. «[...] el aula –con todo lo que en ella sucede- es el epicentro de la didáctica, el marco fundamental de la enseñanza/aprendizaje de la lengua.» (Álvarez Angulo, 1998:187)
M. C. Martínez (1997:12) sostiene que la educación actual debe enfrentar tres importantes problemas: por un lado, una acelerada renovación y diversificación de saberes; por otro, la revalorización de otras formas de aprender y de otros contextos de aprendizaje: la práctica y la experiencia, los medios audiovisuales e informáticos; finalmente, la sociedad comienza a Enseñar a leer, leer para enseñar exigir un perfil diferente de los egresados: un comportamiento multipolar e intelectual diverso, una competencia analítica con capacidad de previsión, de discernimiento y de selección en la toma y ejecución de decisiones. Para poder
afrontar estos problemas es necesario que los docentes tomemos conciencia del papel del lenguaje en los procesos de desarrollo cognitivo y en el desarrollo de una competencia discursiva, que posibilite una postura crítica de los alumnos frente a su aprendizaje como medio de ampliar las posibilidades de comunicación y acceso al conocimiento.
El aprendizaje de la lectura es trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona, puesto que «quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla su pensamiento » (Cassany y otras, 2001:194-195).
Hablar en la escuela, necesario pero no suficiente. Un desafío innovador y creativo
Desde hace ya algunos años, la enseñanza de la lengua en la Escuela Pública Uruguaya se ha centrado en la dimensión comunicativa del lenguaje, recogida y redimensionada desde el enfoque pragmático que establece el Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008.
En la escuela, el mejor instrumento de trabajo para el docente es el uso de la lengua oral, hablar, decir, “negociar”, mediar; pero usarla cada día no es garantía de que se esté enseñando, de que se la visualice como una competencia que se debe enseñar.
En el mejor de los casos, cuando se trabaja un contenido gramatical o diversas reglas nos damos cuenta de su enseñanza, pero tanto en la escritura, en la lectura y sobre todo en la oralidad es fácil confundir su uso para comunicarse y la necesidad de construir significados, con actividades de enseñanza de la oralidad. Para
hablar de enseñanza de la lengua se debe plantear siempre una instancia de metarreflexión (hablar de la lengua), de los recursos empleados, de cómo la usamos, ya sea para comprender o para producir.
Se confunde oralidad con el empleo de la lengua oral como soporte para escribir mejor, y la escuela tradicional la tomaba como modelo para lo que se fuera a escribir; y aún subyace este principio en las propuestas de enseñanza, cuando se valora más la lengua escrita como modelo de estudio del “buen hablar”.
Lo que se busca es que se potencie el uso de la lengua oral y la reflexión sobre su uso.
¿Por qué enseñar lengua oral?
Por el papel mediador que juega en el proceso de enseñanza aprendizaje (estructura el pensamiento).
Porque la formación de futuros ciudadanos que sean críticos, que tomen la palabra, que sepan usarla, es un objetivo de la escuela.
Vigencia de nuestros pensamientos: Unidad, Tolerancia, Respeto
El arte de los ruidos
Luigi Russolo (1885-1947) fue un pintor y músico italiano considerado el primer compositor de música experimental de la historia por sus “conciertos de ruidos”, realizados en Italia entre 1913 y 1914, y en París en 1921. Se encuentra entre los precursores de la música electrónica.
Sus temas musicales giraban en torno a la ciudad industrial. Entre sus obras más significativas se encuentra “Los Relámpagos” (1909-10).
En 1910 firmó el “Manifiesto Futurista” y tuvo una participación activa en este grupo. Sus pinturas no alcanzaron reconocimiento, pero su máquina de ruido, llamada el Intonarumori (“entonador de ruidos”), fue conocida y muy criticada en su época.
La línea de pensamiento y de acción, planteada desde tiempo atrás por Luigi Russolo y sus seguidores, se multiplicó en los últimos tiempos como una forma de diálogo entre los habitantes de las ciudades y su entorno natural y urbano para instalarse definitivamente en el siglo XXI.
Se muestra en este artículo, la pertinencia de desarrollar propuestas de enseñanza del Área del Conocimiento Artístico (Música) que favorezcan la exploración, el conocimiento, la experimentación, la producción y la apreciación de las sonoridades del entorno que los niños habitan.
De escuela de varones a escuela mixta. De lo implícito a lo explícito: un análisis del papel de la escuela en la construcción de la sexualidad
En sexto grado aparece como contenido la construcción de la sexualidad en el marco del proyecto de vida personal, contenido que enmarcado en una didáctica crítica impone el desafío de contribuir a «que el alumno pueda aproximarse al conocimiento de la realidad social como sujeto con posibilidad de elección y capacidad de transformación» (ANEP. CEIP, 2009:104).
El primer concepto clave es el de “construcción” de la sexualidad, entendiéndola así como una realidad que emerge de un sistema social en el que los participantes se “acomodan” a un modelo que los diferentes agentes de socialización van orientando.
El desafío era que los chicos concibieran la sexualidad como una construcción social. De esta manera se introducen la asignación de género y la identidad sexual como parte del proceso de construcción de la sexualidad mediante las diferentes propuestas.
La educación sexual debe ser encarada teniendo siempre presente el principio de laicidad, es decir, con el mayor respeto por las ideas filosóficas, religiosas o de otro tipo, así como promoviendo el acceso a la información, el pensamiento crítico, la pluralidad de opiniones, que les permita a nuestros niños tomar decisiones donde los aportes de cada persona den sentido al colectivo.
Los docentes debemos desarrollar una perspectiva de derechos, que implica una práctica continua y sistemática que impulse valores integrados a los deberes y derechos, en la construcción de la sana convivencia. Implica además ayudar al educando a identificar los valores morales en juego para poder construir un proyecto de vida sana, dejando de lado aquel antiguo concepto de salud como ausencia de enfermedad.
Agustín Ferreiro. Reflexiones acerca de un informe de su visita
Mucho se ha escrito sobre el pensamiento y la obra de Agustín Ferreiro.
A partir de la publicación de su libro La enseñanza primaria en el medio rural, producto de su participación en el Concurso Anual de Pedagogía de 1936, su figura fue resaltando en el panorama de nuestra pedagogía al punto de transformarse en un referente ineludible de los educadores uruguayos. Su modo particular de ver la vida escolar ha sido ejemplo para el accionar
de generaciones de maestros que ven en sus aportes el insumo necesario para muchas de sus prácticas, gracias a su pensamiento plenamente vigente.
En 1925, con solamente 32 años, Ferreiro llega en el rol de inspector a la Escuela Rural Nº 41 de Poblado del Sauce, Lavalleja, hecho que queda reflejado en el informe que él escribiera con motivo de esa visita. A partir del mismo, es que se realiza el presente artículo.
No es fácil saber cuánto puede haber incidido la experiencia de aquel día en sus ideales y su pensamiento, pero las impresiones que registró marcan claramente que una nueva imagen de Escuela Rural, productiva, emprendedora y desafiante, ya estaba presente en el imaginario de este maestro emblemático que tanto aportó a nuestra pedagogía.
El viaje errático de la formación artística
Roberto Marcelo Falcón, uruguayo de nacimiento y residente en Francia, fue uno de los ponentes invitados a la Primera Bienal de Educación Artística “Educación y Arte: Geografía de un vínculo”, realizada en el departamento de Maldonado en setiembre de 2012. Su línea de pensamiento y la forma en que presentó cada conferencia, sedujeron al público presente. Promueve, entre otras cosas, el desarrollo del pensamiento errático en educación, y concibe a la Educación Artística como el Área del
Conocimiento desde donde es posible estimularlo. Para transmitir sus ideas, desarrolla un discurso bien fundamentado, el cual inicia invitando al público a transitar por una breve experiencia. Mediante la creación de un clima de comunicación afectiva, dejándose llevar por el estímulo de la palabra, el público presente experimentó el vuelo del pensamiento, experiencia sensible, personal e intransferible vivenciada por todos y por cada uno de quienes participaron en sus conferencias.
El pensamiento vivo del Maestro. A 35 años del asesinato de Julio Castro, recuperamos su obra
El Movimiento de Educadores por la Paz y la Asociación de Periodistas del Uruguay, con el auspicio del PIT-CNT, la FUM-TEP y la Fundación Mario Benedetti, realizaron un homenaje al Maestro Julio Castro.
Participaron estudiantes de Formación Docente de Montevideo, destacadas comunicadoras de nuestro medio y la presencia artística de Cristina Fernández y Washington Carrasco.
En el aire quedó flotando la vigencia actual del pensamiento de Julio Castro.
Educación especial. Informe de una experiencia de integración. Pesquisa en el Área del Conocimiento Matemático
El artículo presenta la experiencia realizada en una integración de tipo funcional y flexible, entre los alumnos de Primaria IV de la escuela N°206 y alumnos de tercer grado de una escuela de Práctica, en el Área del Conocimiento Matemático.
El supuesto en torno al que organizaron la propuesta, es que los alumnos de Educación Especial, no pueden acceder a niveles de pensamiento que impliquen un estadio superior de abstracción y que, por lo tanto, no desarrollarán las habilidades cognitivas necesarias para la inserción laboral con autonomía e independencia. Por esto, es que buscan obtener respuestas a la siguiente pregunta: Algunos alumnos de Educación Especial, si se trabaja con ellos en forma sistemática en las áreas de numeración, cálculo y razonamiento, ¿pueden alcanzar un rendimiento similar al de los niños de Educación Común, obteniendo un porcentaje de logros superior al 50%?
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO