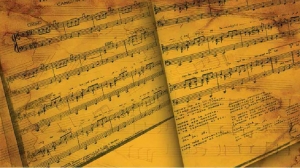Atmósfera de misterio y suspenso. Posible secuencia didáctica para trabajar desde el género
¿Qué significa proponerse trabajar desde el género?
El punto de partida es la dimensión discursiva del texto, su interpretación es fundamental para poder conocer las características de dicho género. Para
eso se enseña «desde el hacer textual (...), no puede enseñarse desde la descripción de las formas...» (Riestra, 2014b:33).
En este caso es necesario leer muchos modelos de novelas de misterio y suspenso. En cada modelo vamos descubriendo las estructuras lingüísticas propias, aquellas que de ese cuento o de esa novela hacen un relato prototípico. ¿Qué diferencia esta narración de una leyenda o de un cuento de ciencia ficción? Estas evidencias se les muestran a los alumnos, las ven funcionar en el texto, experimentan con el lenguaje al escribir sus propios textos de suspenso y misterio.
Aprender a ser maestra. Tránsitos curriculares: de la formación magisterial a la identidad docente
Este trabajo presenta una síntesis de la investigación Trayectorias educativas de estudiantes de formación docente magisterial en Uruguay: análisis de narrativas biográficas sobre la experiencia de estudiar y la construcción de identidad docente en un centro de Montevideo. Su eje de interés refiere al campo temático de la construcción de la identidad docente, por la importancia que posee dicho proceso (cómo se aprende a ser docente) en sus prácticas profesionales y también en las posibilidades de generar procesos de transformación pedagógica en contextos de cambio de las realidades
educativas (Hernández, 2010; Pérez Gómez, 2010 y 2012; Tenti Fanfani, 2010; Sancho et al., 2014; Murillo Arango, 2015).
En el escenario de los aspectos de la formación docente que actualmente requieren atención académica, se interesa por las relaciones que existen entre
los espacios de formación preprofesional y el proceso de construcción de su identidad. Los docentes que hoy se están formando educarán al menos en los próximos treinta años, de ahí la importancia de aproximarnos a cómo aprenden a ser docentes en esta fase inicial y a cómo ello puede potenciar o no dinámicas de cambio en las prácticas pedagógicas en las instituciones de inserción profesional.
Compartimos la idea de que la identidad docente no es estática ni fija (Hernández y Rifà, 2011b), que tiene influencias múltiples que hacen a su propia biografía y experiencia de estudiante (Goodson, 2004; Bolívar, 2007), que en ella opera tanto una dimensión personal como otra colectiva o social (Hargreaves, 1996; Marcelo y Vaillant, 2009) y que existen al menos cuatro momentos clave: uno previo al ingreso a la formación, otro que son sus estudios formativos, un tercer momento constituido por las prácticas de enseñanza y el último que son sus primeros años de docencia (Bullough, 2000).
En este caso, el foco estuvo puesto en aproximarse a cómo las estudiantes de magisterio del Uruguay construyen su identidad como futuras profesionales en el contexto de un Plan de estudios (2008), de un centro de formación en particular (Institutos Normales de Montevideo) y de una formación en transición hacia un estatus universitario. A partir de las conclusiones y preguntas que quedaron planteadas en una investigación
anterior (Pérez Gomar y Caneiro, 2013) y de mi rol como docente de dicho centro, se reconocen el valor y la importancia de la experiencia de la trayectoria estudiantil en ese proceso identitario.
Esto no significa desconocer la complejidad del proceso de construcción de identidad docente, donde intervienen múltiples factores. Lo que se quiso visibilizar es cómo los tránsitos (trayectorias) por los planes de estudio y por ciertas dinámicas formativas institucionales e institucionalizadas constituyen un aspecto relevante en los aprendizajes de una profesión, cuestión que suele omitirse en las discusiones sobre cambios curriculares y que son más difíciles de identificar.
Existe una micropolítica institucional que silenciosamente produce subjetividades en torno a la idea de lo que significa ser maestra, sus posibilidades, potencialidades y limitaciones. Que además trasciende las intencionalidades explícitas de un perfil de egreso, incluso muchas veces entrando en contradicción con él (Pérez Gomar y Caneiro, 2013). Los recorridos personales por los planes de estudio y las instituciones formativas dejan
huellas y marcas, que se trasladan al momento de la inserción profesional. Por eso nos interesan las experiencias como estudiantes, ya que también pueden permitir o clausurar las posibilidades de innovación o cambio, que se suelen perder cuando se integran a un centro que posee sus propias lógicas (Chapato y Errobidart, 2008 y 2011). Porque además existe cierta tendencia a reiterar lo que se aprendió durante años de formación inicial y escolarización (Lortie, 1975; Huberman, 1992). Podemos decir entonces que en esa trayectoria y experiencia formativa se construyen posicionamientos personales sobre lo que significa ser docente, lo que sucede en un marco de permanentes tensiones propias de la dinámica de formación de la que son sujetos/sujetados. La visibilización de estos aspectos a partir de sus narraciones autobiográficas nos ayuda a aproximarnos a las posibilidades de constituirse como agentes de cambio para transformar la escuela (y, por lo tanto, la educación), siempre y cuando se logre manifestar ese deseo.
Proyecto didáctico “Los exploradores de cinco años”
Luego de un diagnóstico inicial que mostraba niveles muy descendidos en todas las áreas, a fines del mes de marzo el jardín de infantes recibió la visita
de una narradora que acudió con su escenografía para contar el cuento La hormiguita viajera. Los niños disfrutaron muchísimo de su propuesta, y a partir de allí comenzaron a nacer ideas sobre cómo introducir la narración como forma de guiar un proyecto pedagógico-didáctico para generar aprendizajes significativos.
Ese fue el origen de “Los exploradores de cinco años”, proyecto que buscó trabajar a través de la doble agenda en las Áreas del Conocimiento de
Lenguas y de la Naturaleza.
El objetivo general de dicho proyecto fue favorecer la observación y el trabajo en equipo como medio de aprendizaje significativo, promoviendo la importancia y la necesidad de la escritura para un registro de los conocimientos.
La aventura de crear itinerarios...
Se suele decir que los alumnos no comprenden, no infieren, no entienden lo que leen, que sus desempeños en Lectura están descendidos. Las evaluaciones que circulan por el sistema lo confirman.
¿Qué se hace o qué se hizo para cambiar estos supuestos? ¿En qué ha variado la intervención didáctica en estos años? ¿Qué cambios se han propuesto desde la planificación?
Muchas preguntas y apenas algunas respuestas que generan nuevas preguntas.
El camino reflexivo parece estar en la creación de itinerarios de lectura; se centrará nuestro trabajo en el más transitado de los géneros discursivos en la escuela: el cuento
Para darse cuenta... Secuencia didáctica: tiempos verbales en la narración
Para hablar de la enseñanza de la lengua se necesita hacer la escritura de secuencias. Como estrategia docente se emplearán la lectura y el juego al proponer el cambio de palabras de las estructuras lingüísticas contenidas en el texto, de modo que el niño comprenda cómo funcionan los recursos y se apropie de ellos.
Se trabaja para que además de usar su lengua por ser hablante nativo, al escribir emplee las estructuras de forma consciente. Uno de los propósitos de la secuencia didáctica diseñada es reconocer, dentro de la narración, los procedimientos lingüísticos relacionados a la temporalidad.
Es trabajar en el análisis de la complejidad de la expresión lingüística respecto a la alternancia de los tiempos verbales, para que el niño pueda reconocer los recursos utilizados por los autores y transformarlos en herramientas de mediación tanto para la comprensión como para la producción escrita.
Un viaje hacia la escuela rural desde la biografía escolar. Una narración que remueve recuerdos
El presente artículo resulta de la síntesis del ensayo “Un docente... un niño... una familia... en un amplio salón rodeado de bancos vacíos. El aula multigrado y la circulación de saberes”, realizado en el marco de la culminación de la carrera docente. El referido trabajo fue visto, en primer lugar, como una instancia de aprendizaje y de profundización teórica sobre una temática escasamente presente en la formación docente: la escuela rural.
Pero por sobre todas las cosas, realizar dicho ensayo significó retrotraerme a una etapa que quedó marcada a fuego en mi biografía escolar: la escuela rural. Esa que a veces se ve tan sola y abandonada. La que muchos consideran inferior, simplemente por su ubicación geográfica. La escuela
rural, aquella que en algunas instituciones recibe día a día a un solo niño (y por consiguiente, a una familia), “en un amplio salón rodeado de bancos vacíos”. La escuela rural, la misma que me vio crecer y que tanto me enseñó. A esa escuela rural, yo tenía la necesidad de aportarle algo, y en estos trabajos veo la oportunidad de hacerlo. A esa escuela rural, yo nunca la puedo olvidar, nunca la quiero olvidar.
Existe aún otro motivo que me llevó a inclinarme por esta temática: la “necesidad” de estudiar, en cierta manera, el medio donde vivo.
En mis largas horas diarias de viaje rumbo al centro que supo formarme como profesional, siempre me llamó la atención la constante y cada vez más profunda migración del campo a la ciudad, vista por mí desde el ómnibus en los frecuentes carteles de venta de campos y casas, lo que me llevaba a pensar en la escuela rural... ¿Qué será de ella si su gente, día a día, se marcha en busca de nuevos horizontes? Situación esta que lleva indudablemente al cierre de las escuelas rurales, dejando una comunidad sin escuelas, sin centro de referencia, sin una visión de futuro...
Fueron estos, simplemente, algunos de los motivos que me llevaron a escribir e investigar sobre la escuela rural; motivos y preguntas que aún nadan en mi mente, como si lo hicieran en un mar de incertidumbre.
Proyecto Bicentenario “ José Artigas - Unión de los Pueblos Libres”
El Bicentenario debe superar la simple conmemoración, para convertirse en una oportunidad de construcción. Oportunidad para enriquecer la identidad de la Patria y emprender un camino que nos hermana en los valores de solidaridad, justicia y unidad nacional.
Interesa entonces presentar aquellos aspectos de la historia que atraigan más la atención de los niños, ayudándoles a desarrollar la comprensión mítica del mundo. Para lograr esto con nuestros niños de educación inicial, la narración es uno de los instrumentos intelectuales más valiosos (Egan, 2000).
Es en este nuevo paradigma que plantea la comprensión del mundo por el lenguaje y la interacción con los demás, que hemos fundamentado nuestro proyecto, creando para ello un cuento que permite cumplir los objetivos propuestos en un contexto significativo. Es pues un vehículo eficaz para situar al niño en el momento histórico, llevándolo a desarrollar la imaginación para lograr que entienda los antiguos problemas de aquella sociedad donde inició su vida el Prócer de la Patria.
Comienza entonces la etapa preparatoria e indispensable para lograr un producto verdaderamente fundado en raíces históricas. Un tiempo para profundizar en una investigación bibliográfica extensa y variada. Este camino que nos resultó muy placentero, partió de la lectura del libro Montevideo antiguo. Tradiciones y recuerdos, de Isidoro de María, que realiza el estudio de esa ciudad colonial desde su fundación en 1824. Reconstruyó, pues, el cuadro vivo de esta pequeña ciudad y el diario
vivir de su gente tan diversa en sus tradiciones, costumbres, mezclas étnicas y creencias. También Oscar Montaño, historiador, investigador y miembro del movimiento afro en Uruguay, permitió conocer y comprender los pormenores de la historia afro uruguaya, generadora de una riquísima cultura y base primordial para la trama de nuestro cuento.
Lectura, escritura y oralidad desde la Educación Inicial
Desde muy pequeños, los niños deben hablar, realizar junto con otros compañeros del jardín la propuesta que les hace la docente que no es quien todos los días está en el grupo. Esta propuesta genera entonces muy buenas oportunidades de comunicación. Se puede planificar
la narración de cuentos o historias por parte de los niños, la descripción como estructura distinta a la narración, el diálogo entre personajes
y el diálogo entre ellos, es decir, repetir parlamentos memorizados o dialogar en una conversación entre pares. Se cumplen estos
procesos, todos insertos en muchas situaciones en las que el verbo pensar es fundamental; ninguno de estos procesos se da sin pensar y es
necesario que se reivindique este verbo en la Educación Inicial.
El uso de la narración en la clase de Historia
El presente artículo pretende ayudar a reflexionar sobre las potencialidades del uso de las narraciones y los cuentos en la clase de Historia.
Ha sido difícil su construcción en cuanto se ha investigado poco –o he encontrado poco material– sobre el beneficio de la narración de ficción con rigor histórico en la escuela.
Kieran Egan y sus colaboradores han trabajado sobre la fantasía y la imaginación, y el papel que las narraciones cumplen en su estímulo.
Pero no se han focalizado en el caso concreto de la Historia. Por eso, la pretensión del artículo es iniciar la reflexión y un pensar en conjunto sobre las posibilidades que los cuentos ofrecen para acercar el estudio crítico del pasado en el aula.
El artículo comienza enmarcando teóricamente el uso de las narraciones, primero como una forma de comprensión de las Ciencias Sociales para luego focalizarse específicamente en la Historia. Al final se exponen los aportes de diferentes teóricos sobre las ventajas del uso de los relatos en el aula de Ciencias Sociales, y se presenta un ejemplo de actividad, con un cuento de creación personal, para estudiar las características de la Primera Guerra Mundial.
"...Esta canción es distinta..."
Realización de proyecto anual, en nivel inicial 5, a partir de la escucha y selección por parte de los chicos de una canción. Narración de la experiencia realizada en función de la elección de un tema de Aníbal Sampayo, en la que se integran las diferentes áreas curriculares, teniendo en cuenta de los intereses y motivación del grupo.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO