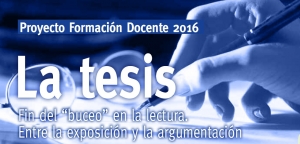Aportes de Quehacer Educativo: Las consignas escolares, una mirada crítica
Compartimos en esta instancia el artículo realizado por las maestras directoras Valeria Ferrari y Virginia de Tomas: "Las consignas escolares, una mirada crítica"
¿Qué sucede cuando se alude al término consigna en el ámbito escolar?
¿La consigna es una mera orden que el docente elabora para que el estudiante realice una acción?
¿El alumno tiene los conocimientos necesarios para realizar lo solicitado?
¿Cuál es la relevancia de la consigna en el ámbito escolar?
LA consigna es “la varita mágica” que activa diferentes procesos de enseñanza, creando un puente entre educador y educando siempre y cuando genere en el alumno el deseo de aprender.
Para que esto suceda, el docente debe poner en práctica su saber didáctico y pedagógico, y el conocimiento real de las posibilidades de sus alumnos.
Posicionados en el contexto actual de masificación de las aulas virtuales, se suman nuevos desafíos para el docente a la hora de enseñar. Al momento de elaborar la consigna debe dejar de lado las prácticas que se acostumbran en la presencialidad, donde se da una retroalimentación en la que, a través de gestos, miradas y preguntas, los alumnos obligan al docente a realizar las debidas aclaraciones para la comprensión-acción del estudiante. Estas aclaraciones serían innecesarias si las consignas fueran planificadas conteniendo los elementos imprescindibles para la comprensión de todo el alumnado.
Asimismo, en la mayoría de los casos, la familia cobra hoy un lugar relevante por convertirse en mediadora entre la consigna y la actividad, guiando la acción, diferenciándose del rol que tradicionalmente cumple, interviniendo en las tareas domiciliarias.
¿Cómo citar este artículo?
FERRARI, V. ; de TOMAS, V. (2020) Las consignas escolares, una mirada crítica. Quehacer Educativo. FUM-TEP. Disponible en https://www.fumtep.edu.uy
Proyecto Formación Docente 2017. Categorías que entrecruzan el tejido social hoy. Nuevos retos. Factores endógenos y exógenos que se imbrican
El proyecto que se propone el Equipo de Formación Docente para el año 2017 procura, a través del análisis, aportar conocimiento acerca de transformaciones cuyo espacio es el tejido social, pero sus desenlaces, sus repercusiones, se viven en las aulas de los diferentes subsistemas educativos. La intención es sistematizar temáticas que no son ajenas a los docentes, pero que pueden resultar relevantes a la hora de “mirar” la realidad socioeducativa e intentar buscar respuestas a situaciones problemáticas y diversas.
"Miradas con sorpresas" Relato de una propuesta interdisciplinar
La actividad fue realizada en la Escuela de Educación Artística, por las maestras y profesoras de Música y de Expresión Corporal Lisandra Bopp y María Luján Berón, con la participación de los niños de primer grado. Entendemos que es una propuesta que puede ser adaptada y trabajada
en los distintos niveles educativos.
En el presente artículo desarrollaremos dos actividades planteadas en la secuencia didáctica “Miradas con sorpresas”, que abarca tres disciplinas
del Área del Conocimiento Artístico: Expresión Corporal, Artes Visuales y Música, pues tenemos en cuenta el hecho de que esta área se divide en diversas disciplinas que pueden relacionarse entre sí sin perder la particularidad que define a cada una.
Decidimos realizar una secuencia para lograr la organización interna del contenido a ser estudiado, a efectos de que los niños lleguen a la construcción de un aprendizaje significativo y puedan atribuir significados de modo personal, teniendo en cuenta la etapa escolar que estamos trabajando. Esta etapa de crecimiento supone un “momento de equilibrio” en el desarrollo del niño, que del punto de vista psicológico se ha llamado “período de madurez infantil”. Desde ese punto recordamos a Piaget (1978) quien dentro de los “estadios de desarrollo del niño” nos posiciona en el Estadio Operatorio Concreto que postula que los niños de aproximadamente seis o siete años pasan por un cambio en la inteligencia, disminuyendo
paulatinamente el egocentrismo infantil, sustituido poco a poco por un sentido crítico en constante aumento, por lo cual fomenta que esa capacidad de observación y creación que estamos proponiendo en nuestras actividades, sea desarrollada con gran intensidad.
Proyecto Formación Docente 2016. La Tesis. Fin del “buceo” en la lectura. Entre la exposición y la argumentación
Con la orientación acerca de la escritura de la Tesis, el equipo de Formación Docente cierra un ciclo de aportes que entendió era un debe –desde la Revista– con el cual pretende que sus lectores se conviertan en escritores, que puedan encarar trabajos extraescolares de nivel superior y ser aportantes de insumos entre pares. Se trata de seguir creciendo dentro del ámbito académico. Padrón Guillén (1996), citado en la entrega anterior de la serie de trabajos de divulgación (García Montejo, 2016), explicita el alcance de la expresión “texto académico”, expresión que también abarca a la
tesis como producción escrita.
La escritura de la tesis materializa el fin del “buceo” en la lectura. Es la concreción, de modo académico, de una idea que contiene una muy buena parte del conocimiento agenciado por el autor, al que se agrega un propósito. Se está ante la necesidad de ordenar ideas, información ya adquirida y procesada que ahora requiere conformar una selección semántica rigurosa. Se llega a dicho momento de modo secuenciado; es la producción final de un trabajo tutorado, que cristaliza el diálogo entre tesista y tutor.
Quien escribe su tesis se dispone a la elaboración de lo que para Narvaja de Arnoux, di Stéfano y Pereira (2002:37) es un texto complejo.
Texto que reúne un conjunto de escritos que: «Poseen una dimensión enunciativa (...) en función de la situación comunicativa para la que fueron previstos, presentan un modo particular de construcción del enunciador, del referente y del enunciatario» (idem).
Al momento de la escritura de este texto académico, el autor está en vísperas de concretar un trabajo que ha tenido marchas, contramarchas,
desalientos, relecturas, reescrituras, y ahora ya está próximo a definir un producto original. En general, su contenido pone elementos para la discusión; se ha buscado un “hueco”, un punto de vista acerca de un tema y llega el momento de exponerlo de modo escrito.
Quien redacta su tesis se desafía, porque está ante la necesidad de divulgar conocimiento de modo escrito, y en general no es un especialista en el arte de escribir.
La Didáctica Multigrado más allá de la escuela rural
Desde diversos ámbitos de reflexión e investigación académica sobre las prácticas educativas en las aulas, en la última década se ha construido una estructura teórica que en nuestro país le hemos llamado Didáctica Multigrado.
Son pocos años de desarrollo, aun cuando da cuenta de una realidad que ha existido a lo largo del siglo xx en aulas y grupos multigrado.
Pero es en la última década que se ha considerado que allí hay un objeto de estudio digno de ser analizado, donde acontecen cosas interesantes desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje. Se trata de una construcción teórica para ese objeto de estudio, que se plantea de forma explícita a partir de 2004 en el ámbito del Centro “Agustín Ferreiro” del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y en el marco de instancias de formación continua
de maestros rurales. No se trata, sin embargo, de un fenómeno aislado como campo de producción de conocimiento. También ha ocurrido en la mayor parte del mundo académico, sobre todo en Europa y América Latina donde la multigraduación ha sido puesta en el centro de una serie de consideraciones prácticas y teóricas.
Dicho conjunto de acciones ha dado lugar al constructo teórico de la Didáctica Multigrado con sus distintas denominaciones.
Un lugar para visitar...
“A portón abierto 2016” es la denominación del Proyecto a través del cual se invita a maestros y alumnos a conocer un lugar patrimonial que ofrece una propuesta artístico-pedagógica como salida didáctica.
Este dispositivo se enmarca en la transformación de las Escuelas de Música en Escuelas de Educación Artística, compartiendo con ellas el cometido principal de generar espacios de conocimiento que incluyan los diferentes lenguajes artísticos, acorde a un modelo didáctico que integre la expresión, la creación, el análisis y la reflexión. En concordancia con las políticas educativas para el quinquenio, que consideran a la Educación Artística como
formadora de seres integrales, y explícitamente con la Ley General de Educación Nº 18.437 en su Artículo 13, inciso F) que expresa: «Fomentar
diferentes formas de expresión, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada persona», se nos plantea el gran desafío de generar auténticos espacios de vivenciar el arte como un derecho de todos los niños.
Ciencias Sociales en los primeros niveles. Oportunidades de acercamiento a este saber
En estos últimos años se presentó un documento con carácter programático que fácilmente puede visualizarse como los nuevos lineamientos que las políticas educativas quieren que se trabajen en los primeros años de trayectoria de nuestros niños.
A continuación realizaremos un análisis sumario del documento Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento hasta los seis años (UCC/CCEPI, 2014).
El área en la que nos detendremos en particular es la del Conocimiento Social, y solo prestaremos atención al “Eje contexto social y cultural”.
Enseñar construyendo una red de conocimientos. Los aportes didácticos de las secuencias de enseñanza
En estas páginas, con la intención de compartir la experiencia transitada en distintos espacios de trabajo, volveremos sobre ciertos aspectos de la tarea de enseñar que seguramente no son nuevos, pero sí centrales para hacer una relectura de las prácticas habituales y reinventar así nuestras propuestas para promover mejores aprendizajes. En la búsqueda de reconstruir para nuestros alumnos el sentido de los conocimientos matemáticos que van aprendiendo, nos ha inquietado delinear una estrategia que nos permita ir generando con ellos una red de relaciones entre las nociones que van aprendiendo y entre distintos aspectos de cada una de ellas.
Para este propósito, el diseño de secuencias con unidad de sentido que incluyan actividades que vayan contemplando algunos de los aspectos que señalaremos a continuación, y con ciertos elementos fijos: con recuperación de lo conocido, con autoevaluación de los alumnos y evaluación del recorrido, nos va resultando una herramienta potente.
Para comprender lo que vemos. Imaginar lo que no se ve
Aprender ciencias supone modificar las ideas que construimos desde pequeños. Para ello hay que vencer obstáculos que son propios de la naturaleza del conocimiento científico. Seleccionar los atributos del modelo corpuscular de la materia a enseñar, y definir su ubicación en la secuencia didáctica, condicionan la posibilidad de su comprensión y de su uso.
Presentamos el trabajo realizado en un tercer grado de una escuela de Canelones y en una escuela rural de Soriano. Nuestro propósito era que los alumnos comprendieran qué es un modelo, qué dice un modelo particular (el modelo corpuscular de la materia), y que vieran la utilidad de los modelos al usarlos para interpretar fenómenos cotidianos. En este caso, con el MCME se pretendía comprender de una manera diferente, “científica”, la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases.
Enseñar lo macro desde lo micro. Indagar, intervenir, avanzar
En el año 2015, el Equipo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias Naturales, bajo la tutoría de la Doctoranda María Dibarboure, se propuso reflexionar sobre la Química y su enseñanza para luego seleccionar un aspecto relevante a investigar.
El proceso comienza con la lectura de artículos de distintos autores a los efectos de definir el marco de la Química como disciplina. ¿Qué se pregunta? ¿Qué estudia? ¿Cuál es la metodología que utiliza para producir su conocimiento? ¿Cuál es su territorio epistemológico? ¿Qué ha pasado con el tiempo, mantiene sus interrogantes? ¿Promueve otras?
La Química se ocupa de la materia en su generalidad –materiales, sustancias, elementos y compuestos, tanto naturales como sintéticos– sus interacciones y transformaciones. Hace una mirada macro a las propiedades, identifica y estudia comportamiento. También propone “modelos de” para una mirada micro que permita, en principio, explicar las propiedades macroscópicas. Se trata de una disciplina que se define experimental. Busca evidencias que posibilitan la construcción de ideas, modelos, teorías.
El grupo selecciona el modelo corpuscular como contenido de enseñanza y se pregunta: ¿qué modelo corpuscular de la materia enseñar?, ¿qué criterios usar para los diferentes niveles?, ¿el mismo en toda la escolaridad?, ¿por qué razones?
El planteo que el equipo viene trabajando desde hace años con la convicción sobre la importancia de desarrollar, desde el comienzo de la escolaridad, una actitud de modelización por razones epistemológicas, pero también por los desarrollos cognitivos que los modelos pueden promover.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO