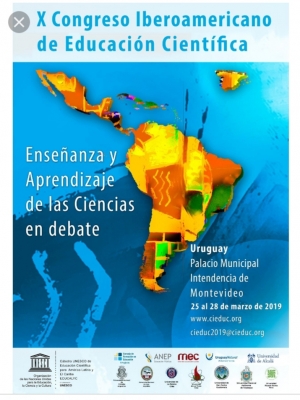Recibís Quehacer Educativo = Tenés Radio Butiá!! Enterate cómo descargar la APP y disfrutar de este beneficio
Radio Butiá nos ofrece listas de canciones por edad, y cuentos sonoros creados por artistas uruguayos y latinoamericanos. Contiene canales de música de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto Rico y Uruguay, pertenecientes al Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña.
¿Cómo accedemos a Radio Butiá?
Cada suscriptor o suscriptora de la RevistaQuehacer Educativo debe descargar la APP desde el siguiente enlace: https://www.radiobutia.com/fumtep/ , para instalarla en cualquier medio digital. Simplemente con el ingreso de su cédula tendrá acceso a programas con diversos contenidos.
Usuario: Número de cédula
Contraseña: butia12345
Cuenta con un buscador llamado Mi Butiá donde se puede seleccionar canciones y agruparlas ingresando a página www.radiobutia.com
Se puede seleccionar una lista de temas y reproducirlas desde la APP-
Se puede escuchar desde un Smartphone, Tablet y/o PC, en diferentes centros o espacios educativos y recreativos.
Invitación a Simposio por Presentación de la Sede Uruguay de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura
La FUM-TEP, a través de su Revista Quehacer Educativo, invita al Simposio regional “Investigación en lectura y escritura: miradas interdisciplinarias”
Presentación de la Sede Uruguay de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura
Durante los días 6 al 8 de mayo, coincidiendo con la inauguración en la UDELAR de la sede de la Cátedra UNESCO/Red Interinstitucional para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura (CÁTEDRA UNESCO MECEAL: LECTURA Y ESCRITURA), se realizará un simposio interdisciplinario sobre investigaciones en lectura y escritura.
Este evento cuenta con el apoyo del Espacio Interdisciplinario y la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República.
Lunes 6 de mayo -Sala Julio Castro, Biblioteca Nacional, Av. 18 de Julio 1790
18 horas: Apertura del evento
19 horas: Presentación de la Cátedra MECEAL-Lectura y escritura a cargo de las profesoras Ma. Cristina Martínez (Univalle), Coordinadora general de la Cátedra y Elvira Arnoux (UBA), coordinadora de la Sede Argentina de la Cátedra
Martes 7 de mayo Salón de Actos, Facultad de Psicología, Udelar, Dr. Tristán Narvaja 1674
9 horas: Mesa redonda “Investigaciones sobre la lectura y la escritura” Ponentes: Michel Dibarboure (Udelar), Virginia Orlando (Udelar), Margarete Schlatter (UFRGS)
11 horas: Mesa redonda “Aportes de distintas disciplinas y caminos interdisciplinarios para el estudio de la lectura y la escritura. Sesión 1” Ponentes: Sergio Dansilio (Udelar), Beatriz Gabbiani (Udelar), Alicia Kachinovsky (Udelar)
18 y 30 horas: Mesa redonda “Evaluación en el área del lenguaje” Ponentes: Elizabeth García y Lucía Marroco (Udelar), Matías Núñez (INEEd), un representante del Departamento de Investigación y Estadística Educativa (DIEE-ANEP)
Miércoles 8 de mayo Salón de Actos, Facultad de Psicología, Udelar, Dr. Tristán Narvaja 1674
9 horas: Mesa redonda “Aportes de distintas disciplinas y caminos interdisciplinarios para el estudio de la lectura y la escritura. Sesión 2” Ponentes: Valeria Abusamra (UBA), Gustavo Cantú (UBA), Juan Valle Lisboa (Udelar)
11 horas: Mesa redonda “La enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad” Ponentes: Ma. Cristina Martínez y Gloria Isabel Toro (Univalle), Virginia Orlando (Udelar), Margarete Schlatter (UFRGS)
Por más información: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN MOVIMIENTO
Los compañeros que participan del Equipo de Ciencias Naturales de la Revista Quehacer Educativo fueron aceptados por el Comité organizador del evento "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en debate", para presentar sus propuestas.
- Energía ¿en nivel inicial?- Cecilia Gesuele, Soraya Aguirre, Cecilia Cirechia y Alicia Sellanes.
- Trazando recorridos de Educación Ambiental en la escuela. Soraya Aguirre, Clara López, Marcia Mainardi y Soledad Valiente.
- Del lenguaje cotidiano a la abstracción Enseñar energía en sexto grado. Cecilia Torres, Claudia González, Sylvia Iturralde, Ana Lucía Reboiras y Bernardino González.
- Enseñanza de la Biología en Educación Primaria: "las tres biologías en acción". Juan Pablo García, Victoria Díaz, Andrea Etchartea, Sandra Pullol y María del Carmen Noble.
- Lugares: entre colores, olores y sonidos. Lucía Lairihoy, Soledad Valiente. Poster.
Todo un honor para la FUM-TEP y la Educación Pública uruguaya.
Numeración – Operaciones. Una relación indisoluble
“El sistema de numeración: un problema didáctico” (Lerner y Sadovsky, 1994) es la primera investigación que pone a este sistema en el debate de la enseñanza. Desde sus primeras reflexiones, las autoras se hacen esta pregunta: «El sistema de numeración y las operaciones aritméticas son dos contenidos básicos que atraviesan la escolaridad primaria, ¿cuál es la relación que puede establecerse entre ellos?» A partir de allí hacen notar que dentro de determinado planteo didáctico, los alumnos son capaces de generar en acto procedimientos que ponen en
evidencia conocimientos del sistema de numeración y de las propiedades de las operaciones.
Con énfasis en esta realidad, las autoras sostienen que didácticamente se abre la posibilidad de confrontar estos procedimientos y avanzar en el conocimiento de ambos aspectos.
Esta pregunta nos lleva de la mano al problema que deseamos plantear: durante largo tiempo, estos dos aspectos entrelazados se han
trabajado en la enseñanza en forma separada. La explicación de este fenómeno es de larga data y no han podido desprenderse de esta historia los currículos escolares.
Reflexión y construcción de aprendizajes desde el aula. Experiencia práctica
La intervención del maestro de apoyo escolar en la escuela común, tanto en primer ciclo como en el nivel inicial, se enriquece enormemente del trabajo dentro del aula y junto al maestro de clase.
Para garantizar el acceso al conocimiento en condiciones de igualdad de oportunidades, es fundamental la planificación de sistemas de
apoyo que tiendan a eliminar las barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso al aprendizaje.
Es así que al momento de planificar los dispositivos de intervención, en el marco de una planificación que parte de contenidos programáticos
jerarquizados y de una evaluación diagnóstica que marca las necesidades a atender en el grupo, los maestros nos enfrentamos al siguiente
desafío, plasmado en la presente interrogante:
¿Es posible atender a las diferentes modalidades de aprender de nuestros estudiantes, sin desatender las necesidades grupales?
En la cultura maliké (región occidental de África), la diversidad es un valor que significa interacción para el beneficio mutuo; mientras
que en las sociedades occidentales, la diversidad resulta un antivalor.
Sin ahondar en dicha discusión y en todos los entramados conceptuales que subyacen a Reflexión y construcción de aprendizajes desde el aula
dicha afirmación, está claro que los docentes nos enfrentamos al enorme desafío de atender las diversas modalidades de aprendizaje de
nuestros alumnos.
Si bien inicialmente esto puede ser percibido por el docente como un escollo, se puede transformar en una oportunidad para el crecimiento
de todos los integrantes del grupo.
Desde un encuadre ético que aspira a lograr que cada uno de nuestros estudiantes cuente con la mayor cantidad de oportunidades para acceder al conocimiento, un currículo flexible organiza su enseñanza considerando las diferencias sociales, culturales y de estilos de aprendizaje, apostando a un proceso rico en avances y sin perder de vista los resultados.
Sería necesario, imprescindible quizá, preguntarnos acerca de qué conceptos, prejuicios, ideas subyacen en nuestras prácticas docentes,
qué temores, qué emociones se movilizan en nosotros cuando nos encontramos con un estudiante que interpela nuestro quehacer docente, que nos enfrenta a la incertidumbre o al desconcierto de no saber cómo comenzar a trabajar con él.
Solo si podemos tomar contacto con aquello que nos genera incertidumbre, temor, rechazo, dolor podremos tener el valor ético y personal
de trabajar en ello, en pos de cumplir en forma honesta nuestra labor profesional de enseñar.
"A 30 años, más democracia"
Intervención en nombre de FUM-TEP leída en la última jornada del ciclo “A 30 años, más democracia”, que organizó la Presidencia de la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre.
Instituciones con historia
El 11 de junio de 1965, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal emitió la resolución que creó los Institutos Normales Oficiales
en las ciudades de Treinta y Tres, Florida, San José, Artigas, Durazno, Rocha y Maldonado.
En la parte expositiva del documento se hace saber que esta medida se fundamenta en el informe de la Comisión Técnica encargada de
evaluar los institutos normales subvencionados del interior. Dicho informe ordenó prioritariamente los institutos que, subvencionados por el
Consejo, funcionaban hasta ese momento. La lista estructurada incluye los de Treinta y Tres, Florida, San José, Artigas, Durazno, Rocha,
Maldonado, Fray Bentos, Carmelo, San Carlos y San Ramón.
El Consejo reiteró que la resolución se fundamentaba en la consideración de los factores técnicos que permiten ordenar esos institutos en
función de dos elementos básicos: a) los datos estadísticos; b) los elementos de juicio obtenidos en las visitas de la Comisión a los institutos. Sin duda alguna, el número de institutos oficializados obedeció también a las posibilidades presupuestales del momento. En esta ocasión quedaban afuera cuatro institutos, de los cuales tres serían reconocidos en fecha posterior y el de San Carlos no logró mantenerse abierto.
Aprendizaje y convivencia. Una interacción de reciprocidad natural
Tiene fundamento la afirmación de que el clima escolar y sobre todo el clima que se vive en el aula es una variable con mucha incidencia
en el logro de aprendizajes, lo que se expresa en el rendimiento escolar.
Eso significa que el clima en el aula es una cuestión a tener en cuenta por su importancia para que los niños aprendan y, por tanto, una
condición necesaria para poder enseñar...
Desde nuestra postura teórica definimos conceptualmente el clima escolar como un estado generalizado de bienestar en el que se desarrolla
la tarea. Principalmente es un resultado que deviene de la calidad humana «del conjunto de interacciones que se generan en la tarea educativa
cotidiana». Se afecta por las condiciones organizacionales y –fundamentalmente– por las institucionales «que resultan de las formas de pensar y concebir la institución por parte del colectivo docente de la escuela, tendientes al logro de aprendizajes (valorado en términos de calidad de procesos y resultados), no solo en lo concerniente a los alumnos, sino, también, a la escuela entera como institución» (Francia, 2013).
¿Qué pasa, entonces, si no se logra un clima adecuado?
Invirtiendo la relación: logrando un buen clima de convivencia, ¿aseguraremos el aprendizaje de los alumnos?
Estamos pues en la situación lógica de discutir si las condiciones necesarias son también suficientes.
Cabe preguntarse por tanto: ¿es suficiente el “clima del aula” para propiciar mejores resultados de aprendizaje?, ¿o será que si los alumnos
logran aprender lo que la escuela pretende enseñar (a través de recursos idóneos y adecuados, nivel profesional de los docentes, compromiso
con la tarea, involucramiento de todos, etc.), ello, a su vez, es generador y da como resultado un mejor clima?
Aparece entonces el tema de las naturales, complejas e inevitables interacciones recíprocas entre las diferentes variables que conforman el
clima escolar.
Caminos alternativos para la inclusión. Tránsito Educativo de la Educación Primaria a la Educación Media Básica
Transitar de la escuela al liceo o la UTU parece un tema sencillo, una situación esperada por los alumnos y sus familias, que no debería
asombrar. Sin embargo, cuando el cambio se produce, se suscitan incertidumbres que no se animan a cuestionar. El silencio los ubica en una
situación de vulnerabilidad ante lo desconocido, ante la inseguridad de una realidad fuertemente institucionalizada (en el discurso), pero muy
poco vivida.
Si nos posicionamos en el ámbito escolar, las familias y los alumnos tienen arraigada su práctica; sus tiempos y sus espacios responden
a las solicitudes planteadas. Se vinculan con los actores, deciden y participan en un terreno educativo que les es familiar durante el período
escolar en el que se van desarrollando.
En ese sistema de enseñanza y aprendizaje, las apreciaciones personales del éxito y del fracaso son relevantes; y sin duda, atraviesan ese
pasaje de Educación Primaria a Educación Media Básica, condicionando las formas de pensar y de posicionarse. Y ante esta situación es indispensable pensar «no sólo remover los obstáculos de acceso, sino promover aquellas formas de organización institucional y de trabajo
pedagógico que se requieren para que todos y todas logren los aprendizajes a los que tienen derecho» (Terigi, 2009:10).
De esta manera, considerar «escuela inclusiva a aquella que asume su función de promover el aprendizaje y el desarrollo de todos los educandos» (ibid., p. 11), optimizará la calidad educativa y recuperará la “singularidad” como desafío en la construcción de la ciudadanía, como promotora de un diseño de intervención que dé rienda suelta a la posibilidad, al desarrollo de habilidades personales, al trabajo en equipo, que permita “ver”, en el marco del derecho a la Educación, esa historia que necesita se escuche, se valore, se dignifique.
La videoconferencia: Estrategia de apertura al trabajo colaborativo entre instituciones educativas
«La actitud de los educadores ante la innovación constituye uno de los factores más importantes de dicha innovación. La colaboración del docente se hace decisiva, pues, para la renovación pedagógica que supone la integración de las TIC en el campo de la educación. Por ello, es necesaria una reflexión y una toma de conciencia de la trascendencia de la innovación técnica en la enseñanza. A su vez, se impone, también,
una labor de formación y motivación del profesorado.» (Salinas, 1998)
En esa búsqueda de incluir la tecnología de forma efectiva y creativa al proceso de aprendizaje del alumno, se hace indispensable planificar
estrategias de intervención que redunden en la mejora de la calidad de la enseñanza.
Actualmente, muchas escuelas de diferentes contextos en nuestro país cuentan con una sala equipada para realizar videoconferencias, concebida originariamente para atender las necesidades de los niveles superiores (cuarto, quinto y sexto grado) en cuanto al acceso universal a una segunda lengua, diferente a la lengua nativa (hacemos referencia a Ceibal en Inglés).
Si bien las necesidades de las clases superiores quedarían contempladas por esta propuesta, cabe preguntarse: ¿de qué forma podemos acercar la población escolar de los primeros grados a la utilización de este valioso recurso? ¿Cómo puede el equipo de videoconferencias potenciar la calidad de los aprendizajes de estos alumnos?
Las posibilidades son muchas, claro está, y entre ellas subyace la idea de fomentar el trabajo colaborativo y/o cooperativo entre diferentes
instituciones educativas y docentes.
Con esa premisa, teniendo esos pilares como referencias, surge la iniciativa de trabajar a través de sesiones de videoconferencias
con otra institución educativa, con el propósito de que los alumnos intercambien experiencias, compartan, conozcan otras realidades, se
expresen, se diviertan y aprendan juntos. De la misma forma, para los docentes implicaría unirse para pensar, planificar, proyectar y plasmar
la propuesta, en una realización conjunta y coordinada que mejore la calidad de los aprendizajes de los alumnos y tienda redes, fuertes
lazos, entre las instituciones educativas y los docentes, fundamentados en los principios del trabajo colaborativo y/o cooperativo. Todo lo
anterior contempla las consideraciones que se expresan en la Circular Nº 64 (ANEP. CEIP, 2014), donde se fomenta la participación de
alumnos y docentes en redes y comunidades, promoviendo su intervención de forma activa, así como favoreciendo el aprendizaje colectivo.
Suscripción a la revista
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO